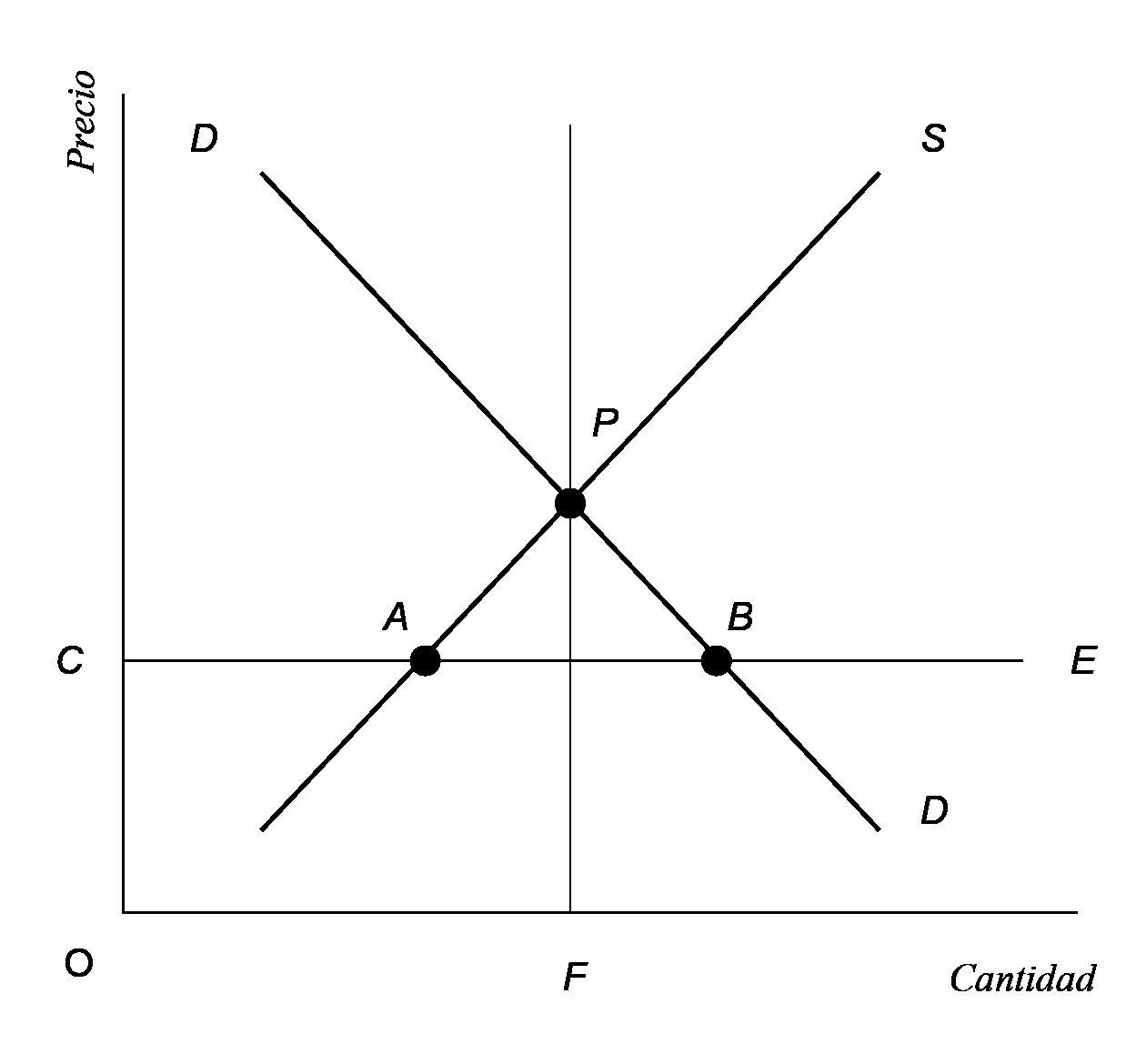
Figura 1. Efecto de un control de precios máximos
INTERVENCIÓN TRIANGULAR
Una intervención triangular, como hemos dicho, ocurre cuando el invasor obliga a un par de personas a hacer un intercambio y les prohíbe hacerlo. De esta forma, el que interviene puede prohibir la venta de un determinado producto o vender por encima o por debajo de cierto precio. Por tanto podemos dividir la intervención triangular en dos tipos: control de precios, que afecta a los términos del intercambio y control de productos, que afecta a la naturaleza del producto o del productor. El control de precios tendrá repercusiones en la producción y el control de los productos lo tendrá en los precios, pero los dos tipos de control tienen efectos diferentes y pueden diferenciarse de forma sencilla.
El interviniente puede establecer o bien un precio mínimo por debajo del que no se puede vender un producto o bien un precio máximo por encima del cual no puede venderse. Puede asimismo obligar a realizar una venta a un precio fijo. En cualquier caso, el control de precios será ineficaz o eficaz. Será inefectivo si la regulación no tiene influencia real en el precio de mercado. Así, supongamos que los automóviles se venden a unas 100 onzas de oro en el mercado. El gobierno dicta un decreto prohibiendo las ventas de autos por debajo de las 20 onzas de oro, bajo pena de violencia a quienes vulneren esta norma. Este decreto es, en el estado presente del mercado, completamente inefectivo y académico, pues no se vendería ningún coche por debajo de las 20 onzas. El control de precios solo produce trabajos irrelevantes para burócratas de la administración.
Por otro lado, el control de precios puede ser efectivo, es decir, puede cambiar el precio que tendría en el libre mercado. Digamos que el diagrama de la figura 1 muestra las curvas de oferta y demanda, respectivamente SS y DD, de los bienes.
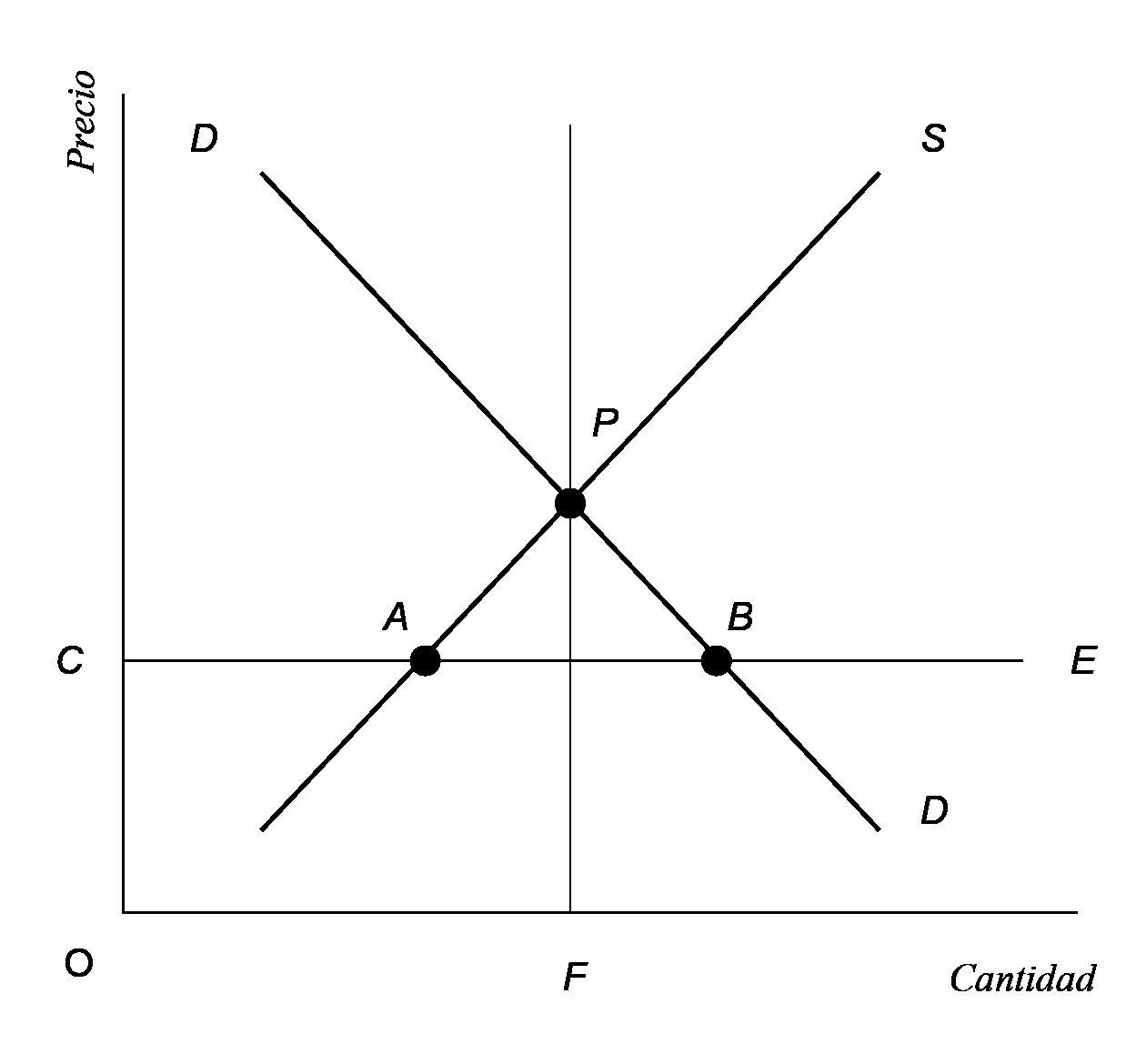
Figura 1. Efecto de un control de precios máximos
FP es el precio de equilibrio en el mercado. Ahora asumamos que el regulador imponga un control sde precios máximo 0C, por encima del cual cualquier venta sería ilegal. En el precio de control, el mercado dejará de moverse y la cantidad demandada excederá a la cantidad ofertada en AB. Durante la escasez consiguiente, los consumidores acuden a comprar bienes que no están disponibles a ese precio. Algunos se quedarán sin ellos, otros deben acudir al mercado, que reaparece como “negro” o ilegal, pagando un plus por el riesgo de castigo que ahora deben soportar los vendedores. La característica principal de un precio máximo es la cola, las interminables filas para adquirir bienes que no son suficientes para que los reciban las personas que están al final de la cola. La gente inventa todo tipo de subterfugios buscando desesperadamente llegar al punto de equilibrio marcado por el mercado. Negocios bajo capa, sobornos, favoritismo para antiguos clientes, etc., son características inevitables de un mercado restringido por el precio máximo[70].
Debe advertirse que, aunque las existencias de un bien estén congeladas en el futuro previsible y la línea de oferta sea vertical, seguirá apareciendo esta escasez artificial y son aplicables todas estas consecuencias. Cuanto más “elástica” sea la oferta, es decir, cuantos más recursos desaparezcan de la producción, más se agravará, ceteris paribus, la escasez. Si el control de precios es “selectivo”, es decir, se impone a uno o a pocos productos, la economía no se verá tan dislocada como ante un máximo general, pero la escasez artificial creada en ese tipo de productos será aun más acusada, ya que los emprendedores e intermediarios pueden dedicarse a la producción y venta de otros productos (preferentemente, los sustitutivos). El precio de los sustitutivos subirá a medida que el “exceso” de demanda se canaliza en su dirección. A la luz de este hecho, la razón habitual de gobierno para controles selectivos de precios (“debemos imponer controles en este producto mientras haya escasez de oferta”) resulta ser un error casi ridículo. Pues la verdad es precisamente la contraria: el control de precios crea una escasez artificial del producto, que continúa mientras exista el control; de hecho, empeora al tiempo que los recursos continúan desviándose hacia otros productos.
Antes de investigar más los efectos de un máximo general de precios, analicemos las consecuencias de un control de precios mínimos, es decir, la imposición de un precio por encima del fijado por el libre mercado. Puede representarse como la figura 2.
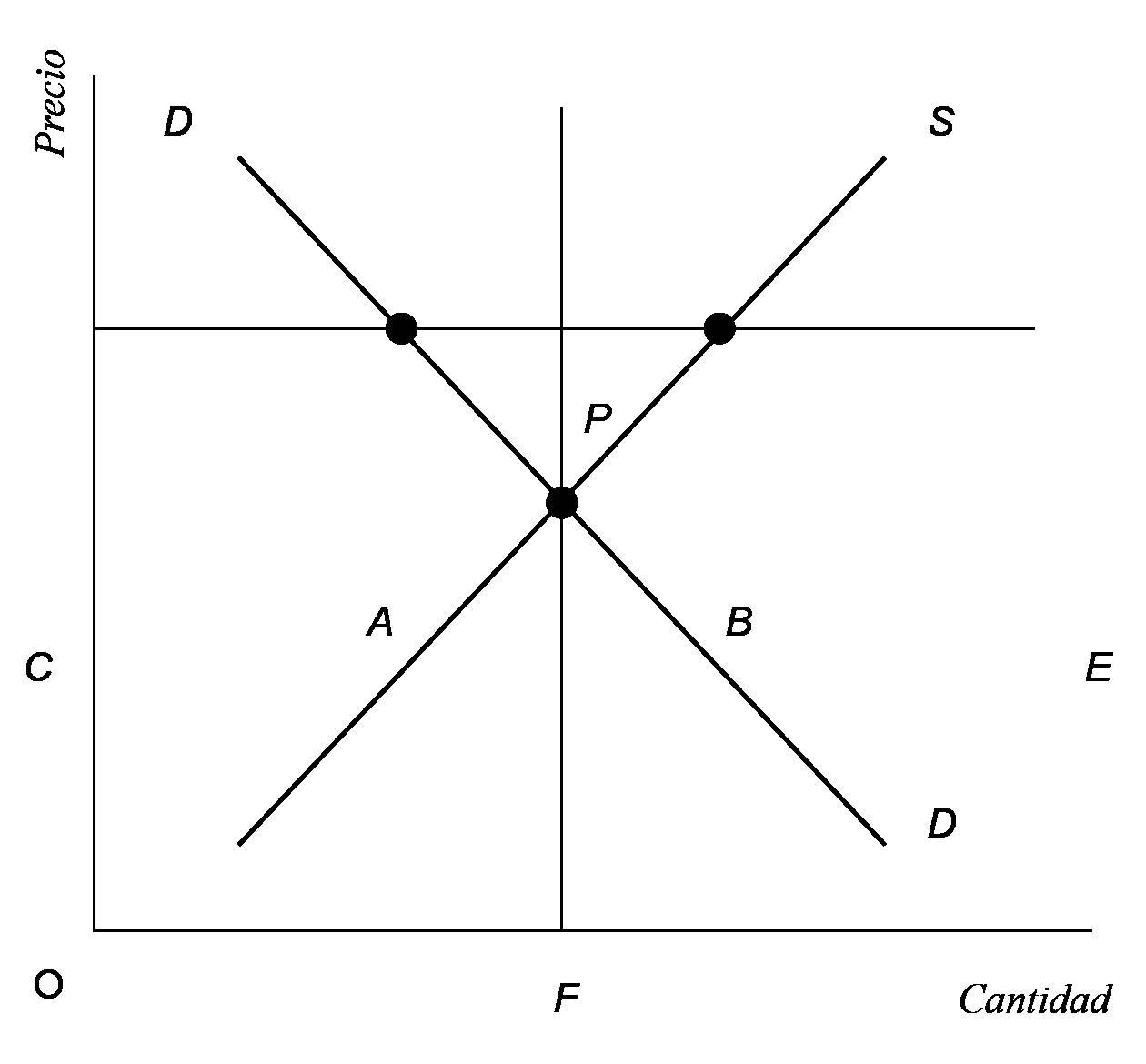
Figura 2. Efecto de un control de precios mínimos
DD y SS son las curvas de demanda y oferta respectivamente. 0C es el control de precios y FP el precio de equilibrio del mercado. En 0C, la cantidad demandada es menos que la ofertada, en la cantidad AB. Por tanto, mientras que el efecto de un precio máximo es crear una escasez artificial, un precio mínimo crea un excedente no vendido. El excedente existiría incluso si la línea SS fuera vertical, pero una oferta más elástica, ceteris paribus, agravaría el excedente. De nuevo, el mercado deja de moverse. El precio artificialmente alto atrae recursos a este campo, mientras que, al mismo tiempo, desanima la demanda de compradores. Bajo un control selectivo de precios, los recursos abandonarán otros campos, donde hubieran servido mejor a sus propietarios y a los consumidores, y se trasladarán a este, donde se sobreproducirán y causarán pérdidas.
Así se explica cómo la intervención, al alterar el mercado, causa pérdidas a los emprendedores. Los emprendedores operan basándose en ciertos criterios: precios, tipos de interés, etc., establecidos por el libre mercado. La alteración interventora en estos criterios destruye los ajustes y genera pérdidas, además de asignar incorrectamente recursos para satisfacer los deseos de los consumidores.
En general, un precio máximo general disloca toda la economía y niega a los consumidores disfrutar de los sustitutivos. Los precios máximos generales se imponen normalmente con propósito declarado de “evitar la inflación”, siempre al tiempo que el gobierno infla la moneda. Los precios máximos generales equivalen a imponer un mínimo en el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el PAM (ver la figura 3).
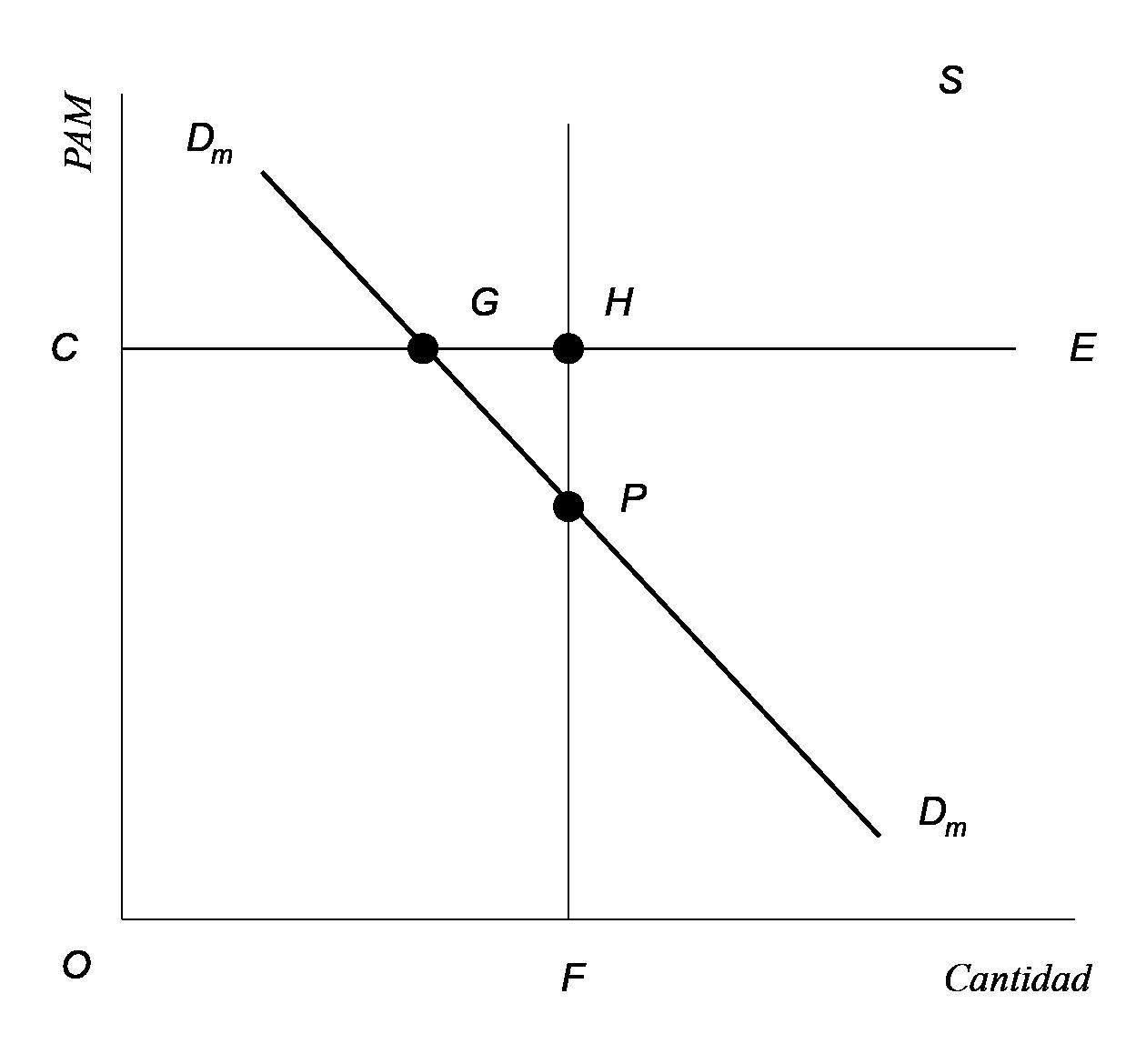
Figura 3. Efecto de precio máximo general
0F es la existencia de dinero en la sociedad; DmDm la demanda social de dinero; FP es el PAM (poder adquisitivo de la unidad monetaria) de equilibrio. Un PAM mínimo impuesto por encima del de mercado (0C) afecta al “mecanismo” del mercado. En 0C las existencias de dinero excede al dinero demandado. En consecuencia, la gente posee una cantidad de dinero GH como “excedente no vendido”. Intentan vender su dinero comprando bienes, pero no pueden hacerlo. Su dinero está anestesiado. En la medida en que el precio máximo general del gobierno se sostenga, una parte del dinero de la gente se convierte en inútil, ya que no puede intercambiarse. Pero inevitablemente se produce un lío monumental, ya que cada uno espera que su dinero pueda usarse[71]. Es inevitable que abunden los favoritismos, las colas, los sobornos, etc., así como una gran presión hacia el mercado “negro” (es decir, el mercado) para dar una salida al excedente de dinero.
Un precio mínimo general es equivalente a un control máximo sobre el PAM. Así se genera una demanda insatisfecha y excesiva de dinero por encima de las existencias disponibles, específicamente, en forma de existencias de bienes sin vender en todos los campos.
Los principios de control de precios máximos y mínimos aplican a todos los precios, sean del tipo que sean: bienes de consumo, de capital, terrenos o mano de obra o al “precio” del dinero en términos de otros bienes. Aplican, por ejemplo, a las leyes de salarios mínimos. Cuando una ley de salario mínimo se hace efectiva, eso es, impone un salario por encima del valor de mercado de un tipo de labor (por encima del producto del valor marginal descontado del trabajador), la oferta de mano de obra excede a la demanda y este “excedente no vendido” de mano de obra significa desempleo masivo involuntario. Un salario mínimo selectivo, no general, crea desempleo en determinadas industrias y tiende a perpetuar esas bolsas de paro al atraer trabajadores hacia los salarios más altos. Se acaba obligando a los trabajadores a dedicarse a labores peor remuneradas y de menor valor productivo. El resultado es el mismo independientemente de que el salario mínimo efectivo lo imponga el Estado o un sindicato.
Nuestro análisis de los efectos del control de precios aplica también, como ha demostrado Mises brillantemente, al control del precio de una moneda respecto de otra (“tipo de cambio”)[72]. Esto se apreciaba parcialmente en la Ley de Gresham, pero pocos se han dado cuenta de que esta Ley es sencillamente un caso especial de la ley general del efecto de los controles de precios. Quizá este fallo se deba a la equívoca formulación de la Ley de Gresham, que normalmente se enuncia así: “El dinero malo pone al dinero bueno fuera de circulación”. Tomado literalmente, es una paradoja que viola la regla general del mercado de que los mejores métodos para satisfacer a los consumidores tienden a imponerse sobre los peores. Incluso quienes generalmente defienden el libre mercado han usado esta frase para justificar el monopolio del Estado sobre acuñación de oro y plata. En realidad la Ley de Gresham debería escribirse así: “El dinero sobrevalorado por el Estado pondrá al dinero infravalorado por el Estado fuera de circulación”. Siempre que el Estado fija un valor o precio arbitrario para una moneda en relación con otra, establece en el fondo un control efectivo de precios mínimos en una y un control de precios máximos en la otra, estableciendo la relación de “precios” entre sí. Esta fue, por ejemplo, la esencia del bimetalismo. Bajo el bimetalismo, una nación reconoce al oro y la plata como monedas, pero fija un precio o tasa de intercambio arbitrario entre ellos. Cuando este precio arbitrario difiere, como tiene que ocurrir, del precio de mercado (y esa discrepancia es cada vez más probable que ocurra según pasa el tiempo y cambia el precio del libre mercado, a la vez que el precio arbitrario del gobierno permanece igual), una moneda queda sobrevalorada y otra infravalorada por el gobierno. Así, supongamos que un país utiliza oro y plata como monedas y establece una relación de 16 onzas de plata por una de oro. El precio de mercado, que tal vez fuera de 16:1 en el momento del control de precios, cambia posteriormente a 15:1. ¿Qué ocurre? Ahora la plata está arbitrariamente infravalorada por el gobierno y el oro arbitrariamente sobrevalorado. En otras palabras se fuerza a la plata a ser más barata de lo que realmente es en términos de oro en el mercado y el oro se fuerza a ser más caro de lo que realmente es en términos de plata. El gobierno ha impuesto un precio máximo a la plata y un precio mínimo al oro, en sus términos respectivos.
Ahora se producen los mismos efectos que en cualquier control efectivo de precios. Con un precio máximo para la plata (y un precio mínimo para el oro), la demanda de plata a cambio de oro excede la demanda de oro a cambio de plata. El oro empieza a demandar plata en excedentes no vendidos, mientras que la plata se convierte en escasa y desaparece de la circulación. La plata se traslada a otro país o área donde pueda intercambiarse al precio de libre mercado y el oro, a su vez, entra en el país. Si el bimetalismo fuera mundial, la plata desaparecería en el mercado “negro” y los intercambios oficiales o públicos se harían solo en oro. Por tanto, ningún país puede mantener en la práctica un sistema bimetalista, pues una moneda siempre estará sobre o infravalorada en términos de la otra. La sobrevalorada desplazará siempre de la circulación a la infravalorada.
Es posible cambiarse, mediante un decreto gubernamental, de dinero en especie a papel moneda fiduciario. En realidad, casi todos los gobiernos del mundo lo han hecho así. En consecuencia cada país ha sido limitado a su propia moneda. En un mercado libre, cada moneda fiduciaria tendería a intercambiarse con otras de acuerdo con las fluctuaciones de sus respectivas paridades de poder adquisitivo. Sin embargo, supongamos que la divisa X tiene una valoración arbitraria fijada por su gobierno en su tipo de cambio con la divisa Y. Así, supongamos que cinco unidades de X se cambian por una unidad de Y en el mercado libre. Ahora supongamos que el País X sobrevalora artificialmente su divisa y establece un tipo de cambio fijo de tres X por una Y. ¿Qué pasaría? Se ha fijado un precio mínimo para X en relación con Y y un precio máximo para Y en relación con X. En consecuencia, la gente corre a cambiar divisas X por divisas Y a este precio barato para Y y así beneficiarse del mercado. Hay una demanda excesiva de Y en relación con X y un excedente de X en relación con Y. Así se explica esa supuestamente misteriosa “escasez de dólares” que se extendió por Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Todos los gobiernos europeos sobrevaloraron sus divisas nacionales en relación con los dólares estadounidenses. Como consecuencia del control de precios, los dólares escasearon en relación con las divisas europeas y abundaban estos últimos, en búsqueda de dólares, que no conseguían encontrar.
Otro ejemplo de control de precios de los tipos de cambio se aprecia en el clásico problema de monedas nuevas frente a monedas gastadas. De aquí nace la costumbre de acuñar las monedas con algún nombre que designe su peso en especie en alguna unidad de medida. Para “simplificar” las cosas los gobiernos acaban decretando que las monedas gastadas sean de igual valor que las recién acuñadas de igual denominación[73]. Así, supongamos que una moneda de plata de 20 onzas se declarara de igual valor que una moneda gastada que ahora pesase 18 onzas. Lo que pasa es un efecto inevitable del control de precios. El gobierno ha infravalorado arbitrariamente las nuevas monedas y sobrevalorado las viejas. Las nuevas monedas son demasiado baratas y las viejas demasiado caras. En consecuencia, las nuevas monedas desaparecen rápidamente de la circulación hacia el extranjero o escondidas en casa y las monedas gastadas inundan el país. Esto acaba siendo desalentador para las cecas estatales, que no pueden mantener monedas en circulación, sin que importe cuántas acuñen[74].
Los efectos chocantes de la Ley de Gresham se deben en parte a un tipo de intervención adoptada por casi todos los gobiernos: las leyes de curso legal. En cualquier momento hay en la sociedad un volumen pendiente de contratos de deuda impagados, que representan transacciones crediticias iniciadas en el pasado y que se prevé que se completen en el futuro. Es responsabilidad de las agencias judiciales hacer valer estos contratos. Por costumbre, en la práctica se tiende a estipular en el contrato que el pago se hará en “dinero”, sin especificar en qué moneda. Los gobiernos han aprobado así leyes de curso legal, designando de manera arbitraria qué se entiende por “dinero” aun cuando los acreedores y deudores querrían establecer otra cosa. Cuando un Estado decreta como dinero algo distinto de lo que las partes de una transacción tienen en mente, se ha llevado a cabo una intervención, y empiezan a aparecer las consecuencias de la Ley de Gresham. En concreto, supongamos la existencia del sistema bimetálico mencionado más arriba. Cuando se hicieron los contratos originales, el oro valía 16 onzas de plata, ahora solo vale 15. Aun así, las leyes de curso legal especifican que el dinero es el equivalente a 16:1. Como consecuencia de estas leyes, todo el mundo paga en el oro sobrevalorado. Las leyes de curso legal refuerzan las consecuencias del control de tipos de cambio y los deudores han obtenido un privilegio a costa de sus acreedores[75].
Las leyes de usura son otra forma de control de precios que juega con el mercado. Estas leyes marcan máximos legales en los tipos de interés, declarando ilegales las transacciones a tipos superiores. La cantidad y proporción de ahorro y el tipo de interés del mercado vienen determinados principalmente por los tipos de preferencia temporal de los individuos. La aplicación de una ley de usura actúa como otros máximos, induciendo escasez en el servicio. Pues la preferencias temporales (y por tanto el tipo de interés “natural”) permanecen igual. El hecho de que este tipo de interés sea ahora ilegal significa que los ahorradores marginales (aquellos cuyas preferencias temporales sean más altas) dejen de ahorrar y disminuya la cantidad de ahorro e inversión en la economía. Esto ocasiona menor productividad e inferiores niveles de vida en el futuro. Alguna gente deja de ahorrar, otros llegan a derrochar y consumir su capital. El grado en que esto se produce depende de la efectividad de las leyes de usura, es decir, hasta qué punto dificultan y distorsionan las relaciones voluntarias de mercado.
Las leyes de usura se diseñan, al menos aparentemente, para ayudar al prestatario, particularmente al de mayor riesgo, al que se “fuerza” a pagar altos tipos de interés para compensar el riesgo adicional. Aun así, son precisamente esos prestatarios los más perjudicados por las leyes de usura. Si el máximo legal no es demasiado bajo, no habrá una disminución seria en el ahorro agregado. Pero el máximo está por debajo del tipo de mercado para los prestatarios con mayor riesgo (donde el componente emprendedor de los intereses es mayor) y por tanto se ven privados de toda capacidad crediticia. Cuando el interés es voluntario, el prestamista será capaz de cargar intereses muy altos en sus préstamos y así cualquiera podría pedir prestado si pagas el precio. Donde se controla el interés, muchos posibles prestatarios se ven privados completamente de crédito[76].
La leyes de usura no solo disminuyen los ahorros disponibles para crédito e inversión, sino también crean una “escasez” artificial de crédito, una condición perpetua allí donde hay una demanda excesiva de crédito al tipo legal. En lugar de ir a los más capaces y eficientes, el crédito tendrá, por tanto, que “racionarse” por parte de los prestamistas en alguna forma artificial y no económica.
Aunque hayan sido raras las ocasiones en que un gobierno imponga tipos mínimos de interés, su efecto es similar al del control máximo de tipos. Pues cuando caen las preferencias temporales y los tipos de interés, esta condición se refleja en un aumento del ahorro y la inversión. Pero cuando el gobierno impone un mínimo legal, el tipo de interés no puede caer y la gente no será capaz de sostener la inversión incrementada, que empujaría hacia arriba los precios de los factores. Por tanto, los tipos mínimos de interés también estrangulan el crecimiento económico e impiden un aumento del nivel de vida. Los prestatarios marginales se verían así fuera del mercado y privados de crédito.
En tanto en cuanto el mercado se reafirma a sí mismo, el tipo de interés del préstamo será mayor para compensar el riesgo añadido de arresto bajo leyes de usura.
Para resumir nuestro análisis sobre los efectos de los controles de precios: Directamente, la utilidad de al menos una serie de individuos que intercambian se verá perjudicada por el control. Un análisis más detallado revela que los efectos ocultos, pero ciertos, son dañar a un importante número de personas que habían pensado que ganarían utilidad mediante los controles impuestos. El objetivo declarado de un control de precios máximos es beneficiar al consumidor asegurando su oferta a un precio inferior, pero el resultado objetivo es impedir que muchos consumidores puedan adquirir el bien. El objetivo declarado de un control de precios mínimos es asegurar precios más altos a los vendedores, pero el efecto será impedir que muchos vendedores vendan sus excedentes. Además, los controles de precios distorsionan la producción y la asignación de recursos y factores en la economía, perjudicando así a buena parte de los consumidores. Y no debemos olvidar el ejército de burócratas que debe financiarse mediante la subsiguiente intervención en los impuestos y que debe administrar y aplicar la multitud de regulaciones. Por sí mismo, este ejército quita trabajadores de labores productivas y los carga sobre las espaldas de los restantes productores, beneficiando por tanto a los burócratas, pero perjudicando al resto de la gente. Por supuesto, esto es el resultado de establecer un ejército de burócratas para cualquier propósito intervencionista.
Otra forma de intervención triangular es interferir directamente en la naturaleza de la producción, en lugar de en los términos del intercambio. Esto ocurre cuando el gobierno prohíbe cualquier producción o venta de cierto producto. La consecuencia es perjudicar a todas las partes afectadas: a los consumidores, que pierden utilidad porque no pueden comprar el producto y satisfacer sus deseos más urgentes, y los productores a los que se les prohíbe ganar una mayor remuneración en este campo y deben así contentarse con ganancias inferiores en otro lugar. Esta pérdida no afecta tanto a los emprendedores, que ganan por los ajustes efímeros, o a los capitalistas, que tienden a ganar un tipo de interés uniforme en cualquier área económica, como a los trabajadores y a los terratenientes, que deben aceptar menores ingresos permanentemente. Por tanto, los únicos que se benefician de esta regulación son los propios burócratas del gobierno, en parte por los trabajos que creados por la regulación y financiados vía impuestos y quizá también por la satisfacción de someter a otros y ejercer su poder coactivo sobre ellos. Mientras que en el control de precios se podría al menos sugerir una defensa prima facie de que algunos de los que intercambian (productores o consumidores) se ven beneficiados, no puede hacerse esa defensa para la prohibición, donde ambas partes, productores y consumidores, invariablemente pierden.
Por supuesto, en muchos casos de prohibición de productos, aparecen presiones inevitables para que el mercado se restablezca ilegalmente, como mercado “negro”. Igual que en el caso del control de precios, un mercado negro crea dificultades a causa de su ilegalidad. La oferta de productos será más escasa y su precio mayor, para compensar a los fabricantes el riesgo que supone violar la ley y cuanto más estrictas sean las prohibiciones y las sanciones, más escasos serán los productos y mayor su precio. Además, la ilegalización entorpece el proceso de distribución de información a los consumidores acerca de la existencia del mercado (p. ej., mediante publicidad). En consecuencia, la organización del mercado será mucho menos eficiente, el servicio al consumidor empeorará su calidad y los precios serán de nuevo más altos que bajo un mercado legal. La prima por el secreto del mercado “negro” también actúa contra los negocios a gran escala, que normalmente serán más visibles y por tanto más vulnerables a la aplicación de la ley. Así se pierden la ventajas de la organización eficiente a gran escala, dañando al consumidor y elevando los precios a causa de la disminución de la oferta[77]. Paradójicamente, la prohibición puede servir como una forma de conceder un privilegio monopolístico a los mercaderes negros, que son emprendedores esencialmente distintos de los que tienen éxito en un mercado legal. Pues en el mercado negro, las ganancias se acumulan por la habilidad para transgredir la ley o para sobornar a los funcionarios de la administración.
Hay varios tipos de prohibiciones. Hay una prohibición absoluta, en la que el producto es completamente ilegal. Hay asimismo formas de prohibición parcial: un ejemplo es el racionamiento, en el que el consumo más allá de cierta cantidad está prohibido por el Estado. El efecto evidente del racionamiento es dañar a los consumidores y rebajar el nivel de vida de todos. Como el racionamiento marca máximos legales en bienes concretos de consumo, también distorsiona los patrones de gasto de los consumidores. Los bienes no racionados, o menos estrictamente racionados, se compran más, aunque los consumidores hubieran preferido comparar más bienes de los racionados. Así, el gasto del consumidor se cambia coercitivamente de los recursos más fuertemente racionados a los menos. Además, los tickets de racionamiento introducen un nuevo tipo de cuasi moneda, las funciones del dinero en el mercado se mutilan y atrofian y reina la confusión. La función principal del dinero es su compra por los productores y su gasto por los consumidores, pero, bajo el racionamiento, los consumidores no pueden hacer uso completo de su dinero y se impide el uso de sus dólares para dirigir y asignar factores de producción. Deben asimismo utilizar tickets de racionamiento arbitrariamente diseñados y distribuidos: un modelo ineficiente de doble moneda. Se distorsiona particularmente el patrón de gasto del consumidor y, como los tickets de racionamiento normalmente son no transferibles, la gente que no quiera la marca X no podrá intercambiar esos cupones por bienes que otros no quieran[78].
Prioridades y asignaciones del gobierno son otros tipos de prohibición, así como otra forma de entrometerse en el sistema de precios. Se impide que los compradores eficientes obtengan bienes, al tiempo que los ineficientes descubren que pueden adquirir una plétora de ellos. No se permite a las empresas eficientes ofrecer más por los factores o recursos que a las ineficientes; las empresas eficientes, en la práctica, se paralizan y se subsidia a las ineficientes. Básicamente, las prioridades del gobierno introducen de nuevo otra forma de doble moneda.
Las leyes de horarios máximos imponen ocio obligatorio y prohíben trabajar. Hay un ataque directo a la producción, dañando al trabajador que quiere trabajar, reduciendo sus ingresos y rebajando los niveles de vida de toda la sociedad[79]. Las leyes de conservación, que igualmente impiden la producción y generan niveles de vida más bajos, se estudiarán más en detalle más adelante. De hecho, las concesiones de monopolios de privilegios comentadas en la siguiente sección son también prohibiciones, ya que conceden privilegios de producción a algunos, prohibiéndola a otros.
En lugar de hacer absoluta la prohibición del producto, el gobierno puede prohibir la producción y venta, excepto a cierta empresa o empresas. Así que estas empresas están especialmente privilegiadas por el gobierno para dedicarse a una línea de producción y, por tanto, este tipo de prohibición es una concesión de un privilegio especial. Si se concede a una persona o empresa, es un monopolio; si se concede a varias personas o empresas, es un cuasi monopolio u oligopolio. Ambos tipos de concesión pueden calificarse de monopolísticos. Es obvio que la concesión beneficia al monopolista o cuasi monopolista, porque a sus competidores se les impide mediante violencia entrar en este campo; también es evidente que los posibles competidores se ven dañados y forzados a aceptar menores remuneraciones en campos menos eficientes y productivos. Igualmente se perjudica a los consumidores, pues se les impide comprar los productos a competidores que ellos hubieran elegido libremente. Y este daño aparece independientemente de cualquier efecto en los precios de la concesión.
Aunque conceder un monopolio puede conferir directa y abiertamente un privilegio y excluir a los rivales, hoy día es mucho más probable que se conceda de forma oculta o indirecta, camuflado como algún tipo de multa a la competencia y presentado como beneficioso para el “bienestar general”. Los efectos de la concesión de monopolios son, a pesar de todo, los mismos, sean estos directos o indirectos.
La teoría del precio de monopolio es ilusoria cuando se aplica al libre mercado, pero se ajusta totalmente al caso de las concesiones de monopolios y cuasi monopolios. Ya que aquí encontramos una distinción identificable, no la espuria distinción entre precio “de competencia” y precio “de monopolio” o “monopolístico”, sino entre el precio de libre mercado y el precio de monopolio. Porque el precio de libre mercado es conceptualmente identificable y definible, mientras el “precio de competencia” no lo es[80]. El monopolista, como receptor de un privilegio monopolístico podrá obtener un precio de monopolio por el producto si su curva de demanda es inelástica, o suficientemente menos elástica, en el libre mercado. En el mercado libre, toda curva de demanda para una firma es elástica por encima del precio de libre mercado: en caso contrario, la empresa tendría un incentivo para subir sus precios e incrementar sus ingresos. Pero la concesión de un privilegio de monopolio hace que la curva de demanda del consumidor sea menos elástica, pues el consumidor se ve privado de productos sustitutivos de otros posibles competidores.
Cuando la curva de demanda de una empresa se mantenga altamente elástica, el monopolista no cosechará una ganancia monopolística de ello. Los consumidores y competidores seguirán viéndose perjudicados, por la limitación del comercio, pero los monopolistas no ganarán, porque su precio e ingresos no serán tan altos como antes. Por otro lado, si su curva de demanda es inelástica, establecerá un precio de monopolio para maximizar sus ingresos. La producción tiene que restringirse con el fin de alcanzar el mayor precio. Tanto la restricción de la producción como el mayor precio del producto perjudican a los consumidores. Al contrario que en condiciones del libre mercado, no podemos seguir diciendo que una restricción de la producción (como en un cártel voluntario) beneficie a los consumidores al llegar al punto de mayor valor productivo; al revés: los consumidores se ven perjudicados porque su libre elección se hubiera hecho efectiva a un precio de libre mercado. A causa de la fuerza coactiva aplicada por el estado, no pueden adquirir bienes libremente de quienes desean venderlos. En otras palabras, cualquier aproximación hacia el precio de equilibrio y punto de producción del libre mercado para cualquier producto beneficia a los consumidores y por tanto beneficia asimismo a los productores. Cualquier movimiento que se aleje del precio y producción del libre mercado perjudica a los consumidores. El precio de monopolio que resulta de este privilegio se aleja del precio de libre mercado, luego rebaja la producción y eleva los precios por encima de los que se habrían establecido si los consumidores y los productores pudieran comerciar libremente.
En este caso, no podemos usar el argumento de que la restricción de la producción es voluntaria porque los consumidores hacen inelástica su propia curva de demanda. Los consumidores solamente son completamente responsables de su curva de demanda en el libre mercado y solo esta curva de demanda puede tratarse como una expresión de su elección voluntaria. Una vez que el gobierno interviene para prohibir comerciar y conceder privilegios, deja de haber completa acción voluntaria. Se fuerza a los consumidores, lo quieran o no, a tratar con el monopolista para cierto tipo de compras.
Todos los efectos que los teóricos del precio de monopolio han atribuido erróneamente a los cárteles voluntarios sí se aplican a los monopolios gubernamentales. La producción se restringe y los factores se asignan erróneamente. Es verdad que los factores no específicos quedan libres para producir en otro lugar. Pero podemos decir que esta producción satisfará menos a los consumidores que bajo condiciones de libre mercado; además, los factores ganarán menos en otras ocupaciones.
No puede haber nunca beneficios duraderos del monopolio, pues los beneficios son efímeros y todos acaban reduciéndose a un retorno uniforme de intereses. A largo plazo, los retornos del monopolio se imputan a algún factor. ¿Qué factor se está monopolizando en este caso? Es obvio que este factor es el derecho a entrar en la industria. En el mercado libre, este derecho no tiene límites para nadie; en cambio, aquí el gobierno ha concedido privilegios especiales de entrada y venta y son estos privilegios o derechos especiales los responsables de la ganancia monopolística extra que es el precio de monopolio. Por tanto, el monopolista obtiene una ganancia de monopolio, no por poseer ningún factor productivo, sino por un privilegio especial otorgado por el gobierno. Y esta ganancia no desaparece a largo plazo como los beneficios: es permanente, mientras se mantenga el privilegio y las valoraciones de los consumidores continúen como están. Por supuesto, la ganancia del monopolio tenderá a ser capitalizada en el valor de los activos de la empresa, de forma que los propietarios subsiguientes que inviertan en la empresa después de concedido el privilegio y de que se lleve a cabo la capitalización, solo ganarán los retornos de un interés, generalmente uniforme, sobre su inversión.
Toda esta explicación puede aplicarse tanto a los cuasi monopolistas, como a los monopolistas. Los cuasi monopolistas tienen algunos competidores, pero su número está restringido por el privilegio gubernamental. En este caso, cada cuasi monopolio tendrá una curva de demanda diferente para su producto en el mercado y se verá afectado de forma distinta por el privilegio. Aquellos cuasi monopolistas cuya curva de demanda se vuelva inelástica obtendrán ganancias monopolísticas, aquellos cuyas curvas de demanda se mantengan altamente elásticas no ganarán con el privilegio. Ceteris paribus, por supuesto, un monopolista es más posible que obtenga ganancias de monopolio que un cuasi monopolista, pero la posibilidad de lograr una ganancia y el volumen de esta depende únicamente de los datos de cada caso en particular.
Debemos advertir de nuevo lo que hemos señalado antes: incluso cuando ningún monopolista o cuasi monopolista pueda alcanzar un precio de monopolio, los consumidores seguirán viéndose perjudicados, pues se les impide comprar a los productores más eficientes y más productivos. Así que se restringe la producción y la disminución en la cantidad producida (en particular en los productos fabricados más eficientemente) sube el precio para los consumidores. Si el monopolista o cuasi monopolista consigue asimismo un precio de monopolio, el daño a los consumidores y la mala asignación de la producción se redoblará.
Como la concesión descarada de monopolios o cuasi monopolios normalmente se considera directamente perjudicial para el público, los gobiernos han descubierto una serie de métodos para darlos indirectamente, así como argumentos variados para justificar estas medidas. Pero todos tienen los efectos comunes a las concesiones de monopolios o cuasi monopolios y a los precios de monopolio cuando se obtienen.
Los principales tipo de concesiones monopolistas (monopolios y cuasi monopolios) son los siguientes: (1) cárteles impuestos por el gobierno, a los que se obliga a unirse todas las empresas de una industria; (2) cárteles virtuales impuestos por el gobierno, como cuotas de producción impuestas por la política agrícola estadounidense; (3) licencias, que requieren cumplir con las normas del gobierno antes de que se permita a una persona o empresa entrar en ciertas líneas de producción y que asimismo requieren el pago de una cuota, pago que sirve como tasa de penalización para empresas más pequeñas con menor capital, a las que así se les dificulta competir con empresas más grandes; (4) estándares de “calidad”, que impiden la competencia de lo que el gobierno (no los consumidores) define como productos de “calidad inferior”; (5) aranceles y otras medidas que imponen una tasa de penalización a los competidores de fuera de una región geográfica determinada; (6) restricciones a la inmigración, que prohíben la competencia entre trabajadores, así como de emprendedores, que en otro caso se trasladarían desde otra región geográfica del mercado mundial; (7) leyes de trabajo infantil, que prohíben la competencia laboral de trabajadores por debajo de cierta edad; (8) leyes de salario mínimo, que, al causar desempleo en los trabajadores menos productivos, eliminan su competencia en los mercados laborales; (9) leyes de horarios máximos, que obligan a un desempleo parcial a trabajadores dispuestos a trabajar más horas; (10) sindicación obligatoria, como la que impone la Ley Wagner-Taft-Hartley, causando desempleo entre los trabajadores con menor antigüedad o influencia política en el sindicato; (11) servicio militar, que obliga a muchos jóvenes a quedarse fuera del mercado laboral; (12) cualquier tipo de sanción gubernamental a cualquier forma de organización industrial o mercantil, como leyes antitrust, impuestos especiales a cadenas de tiendas, impuestos a rentas empresariales, leyes de horarios comerciales, que impiden abrir negocios a ciertas horas o prohibiendo la venta ambulante o puerta a puerta; (13) leyes de conservación de la naturaleza, que restringen forzosamente la producción; (14) patentes, en las que se prohíbe que descubrimientos independientes posteriores acerca de un proceso se apliquen a un campo productivo[81],[82].
Los cárteles obligatorios obligan a todos los productores de una industria a formar parte de una organización real o virtual. En lugar de ser directamente excluidas de una industria, se obliga a las empresas a cumplir cuotas de producción máxima impuestas por el gobierno. Invariablemente, estos cárteles van de la mano de un programa de control de precios mínimos impuesto por el gobierno. Cuando el gobierno se da cuenta de que el control de precios mínimos lleva por sí mismo a excedentes no vendidos y problemas en la industria, impone restricciones de cuota en la producción de los fabricantes. Esta acción no solo daña a los consumidores restringiendo la producción y disminuyendo la cantidad producida: la producción deben asimismo llevarla a cabo ciertos productores designados por el Estado. Independientemente de cómo se fijen las cuotas, estas son arbitrarias; y a medida que pasa el tiempo, distorsionan más y más la estructura de la producción que trata de ajustarse a las demandas del consumidor. Se prohíbe que nuevas empresas más eficientes sirvan a los consumidores y se protege a empresas ineficientes porque sus antiguas cuotas les eximen de la necesidad de mejorar su competitividad. Los cárteles obligatorios constituyen un refugio en el que prosperan las empresas ineficientes a costa de las eficientes y de los consumidores.
Se ha prestado poca atención a las licencias, a pesar de que constituyen una de las más importantes (y en constante crecimiento) imposiciones monopolísticas en la actual economía estadounidense. Las licencias restringen deliberadamente la oferta de trabajo y de empresas en las ocupaciones licenciadas. Se imponen diversas reglas y requisitos para trabajar en dicha ocupación o entrar en ciertas líneas de negocio. A aquellos que no cumplan las normas se les impide la entrada. Es más, quienes no puedan permitirse el precio de la licencia no pueden entrar. Las cuotas muy altas son un enorme obstáculo para competidores con poco capital inicial. Algunas licencias, como las requeridas para el negocio de venta de bebidas alcohólicas y taxis, imponen en algunos estados un límite absoluto al número de empresas en el negocio. Estas licencias son negociables, por lo que cualquier nueva empresa debe adquirírsela a otra que desee dejar el negocio. Es evidente en esta disposición la rigidez, la ineficiencia y la falta de adaptabilidad a los deseos cambiantes de los clientes. La compraventa de derechos de licencias también demuestra la carga que imponen las licencias a quienes entren en el negocio. El profesor Machlup apunta que la administración gubernamental de las licencias está casi invariablemente en manos de miembros del comercio y convincentemente lo compara con los acuerdos de los gremios “autogobernados” de la Edad Media[83].
Los certificados de conveniencia y necesidad se solicitan para empresas en industrias reguladas por comisiones gubernamentales (como ferrocarriles, líneas aéreas, etc.). Actúan como licencias, pero generalmente son más difíciles de obtener. El sistema excluye a posibles candidatos a un campo, concediendo un privilegio monopolístico a las empresas remanentes, además de someterlas a órdenes detalladas de la comisión. Como estas órdenes contradicen a las del mercado libre, invariablemente generan ineficiencias impuestas y perjudican a los consumidores[84].
Las licencias a trabajadores, a diferencia de las licencias para negocios, difieren de la mayoría de las demás concesiones monopolísticas, que pueden conferir un precio de monopolio. Pues las primeras licencias siempre confieren un precio restringido. Los sindicatos obtienen tipos de salarios restringidos, restringiendo la oferta de trabajo en una ocupación. Aquí prevalecen de nuevo las mismas condiciones: otros factores son excluidos a la fuerza y, como el monopolista no posee estos factores excluidos, no pierde ningún ingreso. Como una licencia siempre restringe la entrada en un campo, siempre rebaja la oferta y aumenta los precios o los niveles salariales. La razón por la que una concesión monopolística a una empresa no siempre aumenta los precios es que los negocios siempre pueden expandir o disminuir su producción a su capricho. Las licencias a tenderos no reducen necesariamente la oferta total, porque no excluye un aumento indefinido de tiendas licenciadas, que pueden contrarrestar la laxitud creada por la exclusión de posibles competidores. Pero, aparte de las horas trabajadas, la restricción de acceso a un mercado laboral debe siempre reducir la oferta total de ese trabajo. Por lo tanto, las licencias y otras concesiones monopolísticas a negocios pueden conferir un precio de monopolio o no, dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda, mientras que las licencias a trabajadores siempre confieren un precio sobre las licencias restringido y más alto.
Uno de los argumentos favoritos en favor de las leyes de licencias y otros tipos de estándares de calidad, es que el gobierno debe “proteger” a los consumidores asegurando que los trabajadores y negocios venden bienes y servicios de la máxima calidad. Por supuesto, cabe responder que la “calidad” es un término altamente elástico y relativo y lo fijan los consumidores con sus acciones libres en el mercado. Los consumidores deciden de acuerdo con sus propios gustos e intereses, en particular de acuerdo con el precio que desean pagar por el servicio. Por ejemplo, puede resultar que asistir durante cierto número de años a un determinado tipo de escuela genere doctores de la mejor calidad (aunque es difícil ver por qué el gobierno debe proteger al público de vendedores de cremas faciales sin licencia o fontaneros sin título oficial o con menos de diez años de experiencia). Pero al prohibir la práctica de la medicina a gente que no cumple estos requisitos, el gobierno está perjudicando a consumidores que contratarían los servicios de estos competidores ilegales, protegiendo a doctores “cualificados” pero menos productivos ante la competencia externa y concediendo precios restringidos a los doctores restantes[85]. Se impide que los consumidores elijan tratamientos de menor calidad para molestias menores a cambio de un precio más bajo y también se impide que se acuda a doctores que sigan teorías médicas distintas de las sancionadas por las escuelas de medicina aprobadas por el Estado.
Puede entenderse hasta qué punto estos requisitos se diseñan para proteger la salud del público y hasta qué punto para restringir la competencia a partir del hecho de dar consejos médicos gratis sin licencia raramente es un delito. Solamente la venta de consejo médico requiere una licencia. Como hay quien puede verse igual o más dañado por un consejo médico gratuito que por uno comprado, el fin principal de la regulación resulta claramente ser restringir la competencia, en lugar de proteger al público[86].
Hay otros estándares de calidad de la producción que tienen efectos aun más dañinos. Estos imponen definiciones gubernamentales de productos y obligan a los negocios a ajustarse a las especificaciones establecidas por estas definiciones. Así, el gobierno define “pan” como un producto con cierta composición. Se supone que esto es una protección contra la “adulteración”, pero en realidad prohíbe las mejoras. Si el gobierno define un producto de cierta manera, prohíbe los cambios. Un cambio, para ser aceptado por los consumidores, tiene que ser una mejora, ya sea literal o en forma de un precio inferior. Pero puede costar mucho tiempo, si es que se logra, persuadir a la burocracia gubernamental para que cambie los requisitos. Entre tanto, se perjudica la competencia y se bloquean las mejoras tecnológicas[87]. Los estándares de “calidad”, al trasladar las decisiones sobre la calidad de los consumidores a arbitrarias comisiones gubernamentales, imponen rigideces y monopolización en el sistema económico.
En una economía libre, habría amplios medios para obtener reparaciones por daños directos o “adulteración” fraudulenta. No se necesitaría ningún sistema de “estándares” gubernamentales ni un ejército de inspectores de la administración. Si un hombre vendiera comida adulterada, está claro que el vendedor ha cometido un fraude, violando su contrato de venta de comida. Así, si A vende a B cereales para el desayuno que resultan ser paja, A ha cometido un acto ilegal de fraude diciendo a B que le vendía comida, cuando en realidad le vendía paja. Esto es punible en tribunales bajo la “ley libertaria”, el código legal de la sociedad libre que prohibiría toda invasión de personas y propiedades. La pérdida del producto y del dinero, además de la reparación de daños (pagados a la víctima, no al Estado), formarían parte de la pena por fraude. No se necesita ninguna administración para evitar ventas fraudulentas: si una persona sencillamente vende algo que llama “pan”, debe seguir la definición común de pan para los consumidores y no una especificación arbitraria. Sin embargo, si especifica la composición de la barra, puede ser encausado si miente. Debe señalarse que el delito no es la mentira por sí misma, que es un problema moral fuera de la jurisdicción de una empresa de defensa en un mercado libre, sino incumplir un contrato (apropiarse de la propiedad de otro bajo falsedad y sin, por tanto, culpable de fraude). Si, por otro lado, el producto adulterado, daña la salud del comprador (con contener algún producto tóxico, por ejemplo), el vendedor será más responsable por dañar a atacar a la persona del comprador[88].
Otro tipo de control de calidad es la supuesta “protección” a los inversores. Las regulaciones de la SEC obligan a las nuevas compañías que venden acciones, por ejemplo, a cumplir con ciertas reglas, emitir folletos, etc. El efecto neto es perjudicar a las compañías nuevas, especialmente a las pequeñas y restringirse la adquisición de capital, confiriendo así un privilegio monopolístico a las empresas preexistentes. Se prohíbe a los inversores invertir en empresas particularmente arriesgadas. Las regulaciones de la SEC, las leyes “Blue-Sky”, etc. restringen, por tanto, la creación de nuevas empresas e impiden la inversión en negocios arriesgados, pero que quizá tuvieran éxito. De nuevo, la eficiencia en el negocio y el servicio al consumidor se ven afectados[89].
Los códigos de seguridad son otro tipo común de estándar de calidad. Prescriben los detalles de la producción e ilegalizan las diferencias. El método del libre mercado de ocuparse de, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio que mata a varias personas es enviar al propietario del edificio a la cárcel por homicidio. Pero el libre mercado no puede tolerar un código de “seguridad” arbitrario antes de que se produzca un crimen. El sistema actual no trata al dueño del edificio como un asesino virtual si aquel se derrumbara, solamente paga una cantidad por daños. De esta manera, la invasión de una persona queda relativamente impune. Por otro lado, proliferan los códigos administrativos y su efecto general es impedir mejoras importantes en la industria de la construcción y así conferir privilegios monopolísticos a los constructores preexistentes, en contraste con competidores potencialmente innovadores[90]. Por tanto, evitar los códigos de seguridad mediante sobornos permite al agresor real (el constructor cuya propiedad daña a alguien) a continuar impune e irse de rositas.
Podría objetarse que las empresas de defensa en el libre mercado deben esperar a que la gente quede herida para castigar, en lugar de impedir, el delito. Es verdad que en el libre mercado solamente pueden castigarse los actos patentes. Nadie intenta tiranizar a otros basándose en que podría prevenirse así algún futuro delito. Con la teoría de la “prevención”, cualquier tipo de invasión de la libertad personal puede estar justificada y de hecho lo está. Es sin duda un procedimiento absurdo intentar “prevenir” unas pocas invasiones futuras realizando invasiones continuas a todos[91].
También se imponen regulaciones de seguridad en contratos laborales. Se prohíbe que trabajadores y empresarios acuerden términos del contrato que no obedezcan a determinadas reglas gubernamentales. La consecuencia es una pérdida impuesta a trabajadores y empresarios, a quienes se les deniega su libertad de contratar y deben elegir otros empleos peor remunerados. Por tanto se distorsionan y asignan incorrectamente los factores en relación tanto con la máxima satisfacción de los consumidores como con el máximo retorno de los factores. La industria se convierte en menos productiva y flexible.
Otro uso de las “regulaciones de seguridad” es impedir la competencia geográfica, es decir, evitar que los consumidores compren bienes de productores eficientes ubicados en otras áreas geográficas. Analíticamente, hay poca diferencia entre la competencia en general y en ubicación, pues la ubicación es simplemente una de las muchas ventajas o desventajas que poseen las empresas en competencia. Así, los gobiernos han organizado cárteles obligatorios de leche, que fijan precios mínimos y restringen la producción y se realizan embargos absolutos a importaciones de leche fuera del Estado, bajo la pantalla de la “seguridad”. Por supuesto, el efecto es evitar la competencia y permitir un monopolio de precios. Además, a menudo se exigen a los productos de fuera del Estado requisitos de seguridad que van mucho más allá de los impuestos a empresas locales[92].
Los aranceles y las diversas formas de cuotas de importación prohíben, parcial o totalmente, la competencia geográfica para diversos productos. Las empresas locales obtienen un cuasi monopolio y, generalmente, un precio de monopolio. Los aranceles perjudican a los consumidores dentro del área “protegida”, al impedirles comprar a competidores más eficientes a un mejor precio. También perjudican a las empresas extranjeras más eficientes y a los consumidores en todas las áreas, a quienes se les impide gozar de las ventajas de la especialización geográfica. En un mercado libre, los mejores recursos tienden a asignarse a sus ubicaciones más productivas. Al bloquear el comercio internacional se obliga a los factores a obtener remuneraciones inferiores en tareas menos eficientes y de menor valor productivo.
Los economistas han dedicado mucha atención a la “teoría del comercio internacional”, una atención más allá de su importancia analítica. Pero, en el libre mercado, no habría una teoría diferente del “comercio internacional” en absoluto, y el libre mercado es la base de los problemas analíticos fundamentales. El análisis de las situaciones intervencionistas consiste simplemente en comparar sus efectos con lo que habría ocurrido en un mercado libre. Las “naciones” pueden ser importantes política y culturalmente, pero económicamente solo aparecen como consecuencia de la intervención gubernamental, sea en forma de aranceles u otras barreras al comercio geográfico, o como alguna forma de intervención monetaria[93].
Los aranceles han inspirado una profusión de especulaciones y argumentos económicos. Los argumentos en favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan probar que los consumidores del área protegida no se ven explotados por el arancel. Todos estos intentos son en vano. Hay muchos argumentos. Los habituales son las preocupaciones acerca de una “balanza comercial desfavorable”. Pero cada individuo decide acerca de sus compra y por tanto determina si su balanza es “favorable” o “desfavorable” y “desfavorable” es un término equívoco pues cada compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento. Lo mismo puede decirse de balance consolidado de una región o país. No puede haber un balance comercial “desfavorable” para una región, salvo que lo quieran quienes comercian, ya sea vendiendo su reserva de oro o pidiendo prestado a otros (siendo los préstamos concedidos voluntariamente por los acreedores).
Lo absurdo de los argumentos a favor de los aranceles puede verse cuando llevamos su idea a su conclusión lógica, digamos en el caso de dos individuos, a los que llamaremos Jones y Smith. Este es un uso válido de la reducción al absurdo, pues los mismos efectos cualitativos aparecen cuando se fija un arancel a toda una nación que cuando se fijan a una o dos personas, la diferencia es solo de grado[94]. Supongamos que Jones tiene una granja, “Jones’ Acres”, y Smith trabaja para él. Imbuido de ideas pro aranceles Jones pide a Smith que “compre en Jones’ Acres”. “Mantén el dinero en Jones’ Acres”, “que no te explote la marea de productos de mano de obra barata de gente de fuera de “Jones’ Acres” y otros lemas similares se convierten en santo y seña de ambos hombres. Para asegurarse de que se cumple su objetivo, Jones fija un arancel del 1,000% sobre importaciones de todos los bienes y servicios del “extranjero”, es decir, de fuera de la granja. Como consecuencia, Jones y Smith ven cómo desaparece su tiempo de ocio, o su “problema de desempleo”, ya que trabajan de sol a sol tratando de producir todos los bienes que desean. No pueden fabricar muchos de ellos, otros sí, pero con siglos de esfuerzos. Es verdad que consiguen lo prometido por los proteccionistas: “autosuficiencia”, aunque la “suficiencia” es una mera supervivencia en lugar de un nivel confortable de vida. El dinero “queda en casa” y pueden pagarse entre sí altos salarios y precios nominales, pero descubren que el valor real de sus salarios, en términos de bienes, desciende drásticamente.
Lo cierto es que estamos de nuevo en la situación de economías aisladas o de trueque de Crusoe y Viernes. A eso es a lo que equivale efectivamente el principio del arancel. Este principio es un ataque al mercado y su objetivo lógico es la autosuficiencia de los productores individuales. Es un objetivo que, si se consigue, supondría pobreza para todos y la muerte para la mayoría de la población mundial actual. Sería un paso atrás de la civilización a la barbarie. Un arancel moderado sobre un área mayor quizá sea solamente un empujón en esa dirección, pero es un empujón, y los argumentos empleados para justificar el arancel pueden aplicarse igualmente bien a un retorno a la “autosuficiencia” de la selva[95],[96].
Una de las partes más perspicaces del análisis de Henry George del arancel proteccionista es su exposición sobre el término “protección”:
La protección implica prevención. (…) ¿Qué es lo que previene la protección mediante el arancel? Es el comercio. (…) Pero el comercio, del cual la “protección” intenta preservarnos y defendernos no es como una inundación, un terremoto o un tornado, algo que aparece sin intervención humana. El comercio implica acción humana. No puede haber necesidad de protegernos o defendernos contra el comercio salvo que haya hombres que quieran comerciar y lo intenten. Por tanto, ¿quiénes esos hombres contra cuyos esfuerzos el proteccionismo comercial nos protege y defiende? (…) el deseo de una parte, por muy fuerte que pueda ser, no puede por sí mismo generar comercio. Para cada transacción debe haber dos partes que realmente deseen comerciar y cuyas acciones sean recíprocas. Nadie puede comprar si no encuentra alguien que desee vender. Si los estadounidenses no desearan comprar bienes extranjeros, no se venderían aquí bienes extranjeros, incluso aunque no hubiera aranceles. La causa eficiente del comercio que nuestro arancel intenta prevenir es el deseo de los estadounidenses de comprar bienes extranjeros, no el deseo de los productores extranjeros por venderlos. (…) La protección no nos protege y defiende de los extranjeros, sino de nosotros mismos[97].
Curiosamente, las posibilidades a largo plazo de explotación del arancel proteccionista son mucho menores que las que generan otras formas de concesión de monopolio. Pues solo las empresas en un área están protegidas y se sigue permitiendo a cualquiera establecer allí una empresa (incluso a extranjeros). En consecuencia, otras empresas de dentro y fuera del área acudirán en masa a la industria protegida en el área protegida, hasta que acabe desapareciendo la ganancia del monopolio, aunque se mantenga la mala asignación de la producción y el daño a los consumidores. Por tanto, a largo plazo, un arancel per se no establece un beneficio permanente ni siquiera a los beneficiarios inmediatos.
Muchos autores y economistas que en otros aspectos están a favor del libre comercio han concedido validez al “argumento de la industria naciente” para un arancel proteccionista. De hecho, pocos librecambistas han cuestionado este argumento más allá de que el arancel podría prolongarse después del estado de “nacimiento” de la industria. En la práctica, esta respuesta da validez al argumento de la “industria naciente”. Además de que la analogía biológica es completamente falsa y equívoca, al comparar un negocio recién abierto con un bebé indefenso que necesita protección, lo esencial del argumento lo ha señalado Taussig:
El argumento consiste en que aunque el precio del artículo protegido sea temporalmente más alto por esta carga, acaba por bajar. Aparece la competencia (…) y acaba rebajando el precio. (…) Esta reducción en el precio local solo se produce después de un tiempo. Al principio el productor tiene dificultades y no puede igualarse a la competencia extranjera. Al final aprende cómo producir en las mejores condiciones y puede ofrecer el artículo en el mercado tan barato como el extranjero o incluso más barato[98].
Se supone que los competidores más antiguos poseen históricamente habilidades adquiridas y capital que les permite competir con ventaja frente a los nuevos. Por tanto, una protección inteligente del gobierno a las nuevas empresas, a largo plazo, promueve más que entorpece la competencia.
El argumento de la industria naciente da la vuelta a la conclusión verdadera a partir de las premisas correctas. Es cierto el hecho de que el capital se haya inyectado ya en localizaciones más antiguas da a estas una ventaja, incluso si hoy día, a luz del conocimiento presente y los deseos de los consumidores, las inversiones se hubieran hecho en lugares nuevos. Pero de lo que se trata es de que siempre debemos trabajar a partir de una situación dada, con el capital que nos llega a través de la inversión de nuestros antepasados. El hecho de que nuestros antepasados cometieran errores (desde el punto de vista de nuestro superior conocimiento actual) resulta desafortunado, pero siempre debemos hacer lo mejor con lo que tengamos. No podemos ni podremos nunca investigar desde cero: si lo hiciéramos, estaríamos en la situación de Robinson Crusoe, enfrentándonos al terreno con nuestras manos desnudas y sin equipo heredado. Por tanto, debemos hacer uso de las ventajas que nos dé el capital invertido en el pasado. Subvencionar nuevas plantas podría perjudicar a los consumidores al privarles de las ventajas del capital histórico.
De hecho, si las perspectivas a largo plazo de la nueva industria son tan prometedoras, ¿por qué no entra en el nuevo campo la empresa privada, siempre a la búsqueda de nuevas oportunidades rentables de inversión? Pues porque los emprendedores se dan cuenta de que esa inversión sería antieconómica, desperdiciando capital, terreno y trabajo que de otra forma se invertirían en satisfacer deseos más urgentes de los consumidores. Como dice Mises:
La verdad es que el establecimiento de una industria naciente es ventajoso desde un punto de vista económico solo si la superioridad del nuevo emplazamiento es tan importante que sobrepasa las desventajas que ocasiona el abandono de bienes de capital inconvertibles e intransferibles invertidos en las plantas más antiguas. Si ocurre esto, las nuevas plantas podrán competir con éxito con las antiguas sin recibir ninguna ayuda del gobierno. Si no ocurre esto, la protección que se les concede es un desperdicio, aun cuando sea temporal y permita a la nueva empresa sostenerse en el futuro. Los aranceles se convierten virtualmente en una subvención que los consumidores se ven obligados a pagar como compensación por el uso de factores de producción escasos para reemplazar bienes de capital aun útiles que ahora se desperdician y el desvío de estos factores escasos de otros usos que podrían haber generado servicios más valorados por los consumidores. (…) En ausencia de aranceles, la migración de industrias [a mejores ubicaciones] se pospone hasta que los bienes de capital invertidos en las viejas plantas se amortizan o se vuelven obsoletos por las mejoras tecnológicas que son tan importantes que obligan a su reemplazo por nuevo equipamiento[99].
Lógicamente, el argumento de la industria naciente debe aplicarse al comercio interlocal e interregional igual que al internacional. Una de las razones de su persistencia es no darse cuenta de ello. De hecho, extender lógicamente el argumento debería de implicar que es imposible que exista y prospere ninguna empresa nueva frente a la competencia de empresas más antiguas, donde quiera que estas estén. A pesar de todo, las empresas nuevas tienen su propia ventaja peculiar para compensar la del capital ya invertido por las más antiguas. Las nuevas empresas pueden empezar de nuevo con el equipo más nuevo y productivo y en las mejores localizaciones. Las ventajas y desventajas de una nueva empresa deben sopesarse por los emprendedores en cada caso, para descubrir la forma de actuar más rentable y por tanto, la que da mejor servicio[100].
Los trabajadores también pueden pedir concesiones geográficas de oligopolio en forma de restricciones a la inmigración. En el libre mercado, la inevitable tendencia es igualar los niveles salariales para el mismo trabajo productivo en todo el mundo. Esta tendencia depende de dos modos de ajuste: traslado de negocios de áreas de salarios altos a áreas de salarios bajos y trabajadores trasladándose de áreas de salarios bajos a áreas de salarios altos. Las restricciones a la inmigración intentan ganar niveles salariales para los habitantes de un área mediante restricciones. Constituyen más una restricción que un monopolio porque (a) en el mercado laboral, cada trabajador se posee a sí mismo y por tanto los restriccionistas no tienen control sobre toda la oferta y (b) la oferta de mano de obra es grande en relación con la posible variación en las horas de un trabajador concreto, es decir, un trabajador no puede, como si fuera un monopolista, sacar ventajas de la restricción incrementando su producción para intensificarla y por tanto la obtención de un precio más alto no viene determinado por la elasticidad de la curva de demanda. El mayor precio se obtiene en todo caso por la restricción de la oferta de mano de obra. Hay una conexión entre todo el mercado laboral: los mercados laborales se entrelazan en distintas ocupaciones y el nivel general de salarios (en contraste con los de otras industrias) viene determinado por la oferta total de todos los trabajadores, en comparación con las distintas curvas de demanda para distintos tipos de trabajo en diferentes industrias. Una oferta total de mano de obra reducida en un área tiende así a cambiar todas las curvas de oferta de trabajadores individuales hacia la izquierda, incrementando así todos los niveles salariales.
Así pues, las restricciones a la inmigración pueden proporcionar niveles salariales restriccionistas para todos en el área restringida, aunque es claro que los que más ganan relativamente son los que habrían competido directamente en el mercado de trabajo con los potenciales inmigrantes. Ganan a expensas de la gente excluida, a quienes se les fuerza a aceptar trabajos peor pagados en su lugar de origen.
Obviamente, no todas las áreas geográficas ganarán con restricciones a la inmigración, solo las de altos salarios. Raramente los que están en áreas de salarios relativamente bajos tienen que preocuparse por la inmigración: la presión es para emigrar[101]. Las áreas de salarios altos ganan su posición a través de una mayor inversión de capital por cabeza que otras y luego los trabajadores de esas áreas intentan resistir la bajada de los niveles salariales que se produciría por influjo de trabajadores que vengan del extranjero.
Las barreras a la inmigración generan ganancias a costa de los trabajadores extranjeros. A pocos residentes del área les preocupan[102]. Sin embargo, generan otros problemas. En proceso de igualación de salarios, aunque renqueante, continuará en forma de exportación de inversión de capitales a países extranjeros con salarios más bajos. La insistencia en salarios altos locales crea cada vez más incentivos a los capitalistas locales para invertir fuera. Al final, el proceso de igualación se producirá de todas formas, salvo por el hecho de que la localización de recursos se verá completamente distorsionada. Se ubicarán demasiados trabajadores y demasiado capital en el exterior y demasiado poco en el interior en relación con las satisfacción de los consumidores mundiales. En segundo lugar, los ciudadanos domésticos bien pueden como consumidores perder más por las barreras a la inmigración de lo que ganan como trabajadores. Las barreras a la inmigración (a) ponen limitaciones a la división internacional del trabajo, la localización más eficiente de la población y la producción, etc. y (b) la población del país puede que esté por debajo la población “óptima” para esa área. Podría ser que una afluencia de población estimulara y una mayor producción y especialización en masa y así elevara el ingreso real per cápita. Por supuesto, a largo plazo seguirá produciéndose la igualación, pero tal vez a un nivel más alto, especialmente los países más pobres están “superpoblados” en comparación con su óptimo. En otras palabras, el país con salarios altos puede tener una población por debajo del ingreso real óptimo por cabeza y el país con salarios bajos puede tener un exceso de población por encima del óptimo. En ese caso, ambos países disfrutarán de salarios reales mayores por la inmigración, aunque los de salarios bajos ganarían más.
Está de moda hablar de la “sobrepoblación” de algunos países, como China e India y afirmar que los terrores maltusianos de población presionando sobre la oferta de alimento se están haciendo realidad en esas áreas. Es un pensamiento falso, derivado de centrarse en “países” en lugar de en el mercado mundial en general. Es falso decir que hay sobrepoblación en algunas partes del mercado y no en otras. La teoría de la “sobrepoblación” y la “infrapoblación” (en relación con un máximo arbitrario de ingresos reales por persona) se aplica correctamente al mercado en general. Si hay partes del mercado “infra” y partes “sobre” populosas, el problema lo genera, no la reproducción o la industria humana, sino las artificiales barreras gubernamentales a la inmigración. India tiene “sobrepoblación” solo porque sus ciudadanos no se van al extranjero o porque otros gobiernos no les admiten. En el primer caso, los indios toman una decisión voluntaria: aceptar salarios más bajos a cambio del beneficio psicológico de vivir en la India. Los salarios se igualan internacionalmente con solo incorporar esos factores psicológicos al salario. Además, si otros gobiernos impiden su entrada, el problema no es una “sobrepoblación” absoluta, sino las barreras coercitivas levantada contra la inmigración de personas[103].
Las pérdidas para todos como consumidores por entorpecer la división internacional del trabajo y la localización eficiente de la producción no deberían minimizarse al considerar los efectos de las barreras a la inmigración. La reducción al absurdo, aunque no es tan devastadora como en el caso de los aranceles, también es relevante en este caso. Como apuntan Cooley y Poirot:
Si es sensato erigir una barrera a lo largo de nuestras fronteras nacionales contra quienes ven mayores oportunidades aquí que en sus países de origen, ¿por qué no deberíamos erigir barreras similares entre estados y localidades en nuestra nación? ¿Por qué debería, a un trabajador con bajo salario, (…) permitírsele emigrar de una empresa de calesas en Massachusetts a las flamantes tiendas de automóviles en Detroit? (…) Competiría con los nativos de Detroit por la comida, la ropa y el alojamiento. Podría estar dispuesto a trabajar por menos que el salario establecido en Detroit, “alterando el mercado de trabajo” de aquí. (…) En todo caso, era un nativo de Massachusetts y por tanto ese estado debería asumir la total “responsabilidad por su bienestar”. Son asuntos que debemos considerar, pero nuestra respuesta sincera a todos se refleja en nuestras acciones. (…) Preferimos viajar en automóviles que en calesas. Sería una tontería intentar comprar un automóvil u otra cosa cualquiera en el libre mercado y al mismo tiempo negar a alguien una oportunidad para ayudar a producir las cosas que queremos[104].
El defensor de las leyes de inmigración que teme una rebaja en su nivel de vida está en realidad equivocándose acerca de a dónde tiene que apuntar. Implícitamente, cree que su área geográfica excede ahora mismo su punto óptimo de población. Por tanto, lo que realmente teme no es tanto la inmigración como cualquier aumento de la población. Por tanto, para ser coherente, debería defender un control obligatorio de la natalidad para frenar el crecimiento de la población que desean padres individuales.
Las leyes de trabajo infantil son un claro ejemplo de restricciones al empleo de algunos trabajadores para beneficiarse de niveles salariales restringidos para el resto. En una era de grandes discusiones acerca del “problema del desempleo”, muchos de quienes se preocupan por este defienden a la vez leyes de trabajo infantil, que impiden coactivamente emplear a cierto tipo de trabajadores. Luego las leyes de trabajo infantil equivalen a desempleo obligatorio. Por supuesto, el desempleo obligatorio reduce la oferta general de mano de obra y sube los niveles salariales restrictivamente, pues la conexión del mercado laboral difumina los efectos por todo el mercado. No solo se prohíbe trabajar al niño, sino que asimismo el gobierno disminuye arbitrariamente el ingreso de las familias con hijos y las familias sin hijos se benefician a costa de las que los tienen. Las leyes de trabajo infantil penalizan a las familias con hijos porque se prolonga así el periodo en el que los padres siguen siendo responsables económicamente de los niños.
Las leyes de trabajo infantil, al restringir la oferta de mano de obra, rebajan la producción de la economía y por tanto tienden a reducir el nivel de vida de todos en la sociedad. Además, las leyes ni siquiera tienen el efecto benéfico que el control obligatorio de la natalidad produciría al reducir la población cuando esta está por encima de su punto óptimo. La población total no se reduce (excepto por los efectos indirectos de la penalización por los niños), pero la población trabajadora, sí. Reducir la población trabajadora mientras que la consumidora permanece igual supone reducir el nivel general de vida.
Las leyes de trabajo infantil pueden tomar la forma de prohibición directa y de solicitar “papeles de trabajo” y todo tipo de requerimientos antes de poder contratar a alguien joven, generando parcialmente el mismo efecto. Las leyes de trabajo infantil se ven reforzadas asimismo por las leyes de escolarización obligatoria. Obligar a un niño a permanecer en una escuela pública y certificada por el Estado hasta cierta edad tiene el mismo efecto que prohibir su contratación y proteger a los trabajadores adultos frente a la competencia más joven. Sin embargo, la asistencia obligatoria va más allá al obligar al niño a absorber cierto servicio (escuela) cuando él o sus padres preferirían otra cosa, imponiendo así una mayor pérdida de utilidad sobre esos niños[105],[106].
Pocas veces se percibe que el servicio militar es un medio eficaz de conceder un privilegio monopolista e imponer restricciones a los salarios. El servicio militar, al igual que las leyes de trabajo infantil, elimina de la competencia parte de la fuerza laboral del mercado de mano de obra, en este caso, miembros adultos y sanos. La eliminación a la fuerza y el trabajo obligatorio en las fuerzas armadas por un salario fijo incrementa los salarios de los demás, especialmente en los campos que compiten más directamente con los trabajos de los reclutas. Por supuesto, también decrece la productividad general de la economía, compensando los incrementos de al menos unos pocos de los trabajadores. Pero, igual que en otros casos de concesiones monopolísticas, algunos de los privilegiados probablemente ganarán con la acción gubernamental. Directamente, el servicio militar es método por el que el gobierno puede requisar trabajo por un salario muy por debajo del de mercado, el que tendría que pagar para conseguir alistamientos en un ejército voluntario[107].
Indirectamente se genera desempleo obligatorio a través de leyes de salario mínimo. En el libre mercado, el salario de cada uno tiende a fijarse en el valor de su productividad marginal descontada. Una ley de salario mínimo significa que se les prohíbe trabajar a aquellos cuyo valor de productividad quede por debajo del mínimo legal. El trabajador querría aceptar el trabajo y el empresario querría contratarle. Pero el decreto del Estado impide que esta contratación se lleve a cabo. Así, el desempleo obligatorio elimina la competencia de los trabajadores marginales y eleva los salarios del resto. Por tanto, aunque el objetivo declarado de una ley de salario mínimo sea mejorar los ingresos de los trabajadores marginales, el efecto real es justamente el contrario: les hace incontratables por los salarios legales. Cuando más alto sea el nivel del salario mínimo en relación con los mercados libres, mayor será el desempleo resultante[108].
Los sindicatos piden restricciones en los salarios, que, a escala parcial, causan distorsiones en la producción, menores salarios para quienes no sean miembros y bolsas de desempleo y, a escala general, llevan a mayores distorsiones y desempleo masivo permanente. Al imponer reglas de producción restrictivas, en lugar de permitir a los trabajadores individuales aceptar voluntariamente las normas laborales que fije el empresario en uso de su propiedad, los sindicatos reducen la productividad general y por tanto los niveles económicos de vida. Por tanto cualquier respaldo gubernamental a los sindicatos, como el impuesto bajo la Ley Wagner-Taft-Hartley, lleva a un régimen de restricciones salariales, daños a la producción y desempleo generalizado. El efecto indirecto en el empleo es similar al de una ley de salarios mínimos, excepto que menos trabajadores se ven afectados y en este caso se impone el salario mínimo que fija el sindicato.
Las ayudas gubernamentales al desempleo son un importante medio de subsidiar el desempleo causado por salarios o leyes de salario mínimo. Cuando las restricciones a los salarios generan desempleo, el gobierno acude a impedir que los trabajadores desempleados lesionen la solidaridad sindical y los salarios fijados por los sindicatos. Al recibir ayudas al desempleo, la mayoría de los posibles competidores de los sindicatos desaparecen del mercado de mano de obra, facilitando así una extensión indefinida de las políticas sindicales. Y esta desaparición de trabajadores del mercado la financian los contribuyentes, el público en general.
Cualquier forma de sanción gubernamental a un tipo de producción u organización de mercado lesiona la eficiencia de sistema económico e impide la máxima remuneración a los factores, así como la máxima satisfacción a los consumidores. Se sanciona a los más eficientes e, indirectamente, se subvenciona a los productores menos eficientes. Esto no solo tiende a reprimir formas de mercado que son eficientes en adaptar la economía a cambios en las valoraciones de los consumidores y en recursos disponibles, sino asimismo perpetúa formas ineficientes. Los impuestos a cadenas de tiendas dificultan las cadenas de tiendas y perjudican a los consumidores en beneficio de sus competidores ineficientes; numerosas ordenanzas prohibiendo los vendedores ambulantes destruyen una forma eficiente de mercado y emprendedores en beneficio de otros competidores menos eficientes por más influyentes políticamente; las leyes de horarios comerciales perjudican a los competidores dinámicos que desean permanecer abiertos e impiden a los consumidores maximizar sus utilidades respecto del tiempo en que hacen sus compras; los impuestos a los ingresos de las empresas generan una obligación añadida a las empresas, penalizando aquellas formas de mercado eficientes y privilegiando a sus competidores; los requisitos gubernamentales de informes a los negocios generan restricciones artificiales a empresas pequeñas con relativamente poco capital y constituyen una concesión indirecta de privilegios a las grandes corporaciones en competencia[109].
De hecho, todas las formas regulación gubernamental de los negocios penalizan a los competidores eficientes y conceden privilegios monopolísticos a los ineficientes. Un ejemplo importante es la regulación de las compañías de seguros, particularmente a las que venden seguros de vida. Los seguros son una empresa especulativa, como cualquier otra, pero basado en la relativamente mayor certidumbre de la mortalidad biológica. Todo lo que es necesario para los seguros de vida es que las primas que se recaudan sean suficientes para pagar las indemnizaciones a los beneficiarios estimados en este momento. Pero las compañías de seguros de vida, curiosamente, se han introducido en el negocio de las inversiones al entender que necesitan dotar una reserva neta tan grande como para poder indemnizar a casi la mitad de la población, si esta muriera repentinamente. Han podido acumular ese volumen de reservas cargando primas muy superiores a las necesarias para asegurar esa protección. Además, al cargar primas constantemente a lo largo de los años han sido capaces de eliminar gradualmente sus propios riesgos y ponerlos sobre los hombros de sus clientes (a través de las entregas de dinero acumuladas en sus pólizas). Más aun, las empresas, y no los asegurados, se quedan con los retornos de las reservas invertidas. Las compañías de seguros han podido cargar y recoger las primas absurdamente altas que requiere dicha política porque los gobiernos de los estados han ilegalizado, en nombre de la protección del consumidor, cualquier posible competencia de las bajas tarifas de las compañías de seguros sin reservas. Como consecuencia, el gobierno ha concedido un privilegio especial a empresas de “inversión” medio aseguradoras, medio antieconómicas.
Puede parecerle extraño al lector que uno de los controles gubernamentales más importantes a la competencia eficiente y que, por tanto, concede cuasi monopolios, sea las leyes antitrust. Pocos, economistas o no, han cuestionado el principio de las leyes antitrust, particularmente ahora que forman parte de los códigos desde hace años. Al igual que otras medidas, la evaluación de las leyes antitrust no se ha basado en un análisis de su naturaleza o de sus consecuencias necesarias, sino en una reacción impresionista a sus objetivos anunciados. La crítica principal a estas leyes es que “no han llegado suficientemente lejos”. Algunos de los más encendidos en la proclamación de su creencia en el “libre mercado” han sido los más ruidosos pidiendo leyes antitrust estrictas y la “disolución de los monopolios”. Incluso la mayoría de los economistas “de derechas” solo han criticado cautelosamente ciertos procedimientos antitrust, sin atreverse a atacar el principio de las leyes per se.
La única definición posible de un monopolio es una concesión de privilegios por parte del gobierno[110]. Por tanto, es bastante claro que es imposible que el gobierno disminuya el monopolio aprobando leyes punitivas. La única manera de que el gobierno disminuya el monopolio, si eso es lo que desea, es eliminar sus propias concesiones de monopolios. Por tanto, las leyes antitrust no “disminuyen el monopolio” lo más mínimo. Lo que consiguen es imponer un acoso continuo y arbitrario a empresas de negocios eficientes. La ley en los Estados Unidos se basa en términos vagos e indefinibles, permitiendo a la administración y los tribunales omitir una definición por adelantado de lo que es un delito “monopolístico” y lo que no es. Cuando la ley anglosajona se ha basado en una estructura de claras definiciones de los delitos, conocidos por adelantado y discernibles por un jurado después del apropiado proceso legal, las leyes antitrust prosperan sobre una vaguedad deliberada y reglas ex post facto. Ningún empresario sabe cuándo ha infringido la ley y cuándo no y no lo sabrá hasta que el gobierno, quizá después de otro cambio en sus propios criterios, se abata sobre él y le denuncie. Los efectos de estas reglas arbitrarias y de las definiciones ex post facto del “delito” son múltiples: se altera la iniciativa empresarial, los empresarios se vuelven desconfiados y serviles a las reglas arbitrarias de los funcionarios gubernamentales y no se permite a los negocios ser eficientes en servir al consumidor. Como los negocios siempre tienden a adoptar aquellas prácticas y escalas de actividad que maximicen los beneficios e ingresos y sirvan mejor a los consumidores, cualquier acoso a las prácticas de negocio por parte del gobierno solo puede dificultar la eficiencia en los negocios y premiar la ineficiencia[111].
Sin embargo, es inútil pedir solo una definición legal más clara de la práctica monopolística. La vaguedad de la ley se origina por la imposibilidad de fijar una definición convincente de monopolio en el mercado. De ahí los caóticos cambios del gobierno de un criterio injustificable de monopolio a otro: el tamaño de la firma, la “proximidad” de sustitutivos, fijar un precio “demasiado alto” o “demasiado bajo” o el mismo que un competidor, fusiones que “disminuyen notablemente la competencia”, etc. Ninguno de estos criterios tiene sentido. Un ejemplo es el criterio de disminución notable de la competencia. Esto supone implícitamente que la “competencia” es algo relacionado de alguna manera con la cantidad. Pero no es así: es un proceso por el que individuos y empresas ofertan productos en el mercado sin recurrir a la fuerza[112]. Proteger la “competencia” no significa dictar arbitrariamente que tiene que existir cierto número de empresas de cierto tamaño en una industria o área; significa mostrar que los hombres son libres de competir (o no) sin restricciones basadas en el uso de la fuerza.
La Ley Sherman original considera como “colusión” a la “restricción del comercio”. Otra vez, no hay nada anticompetitivo per se en un cártel, pues conceptualmente no hay diferencia entre un cártel, una fusión y la formación de una corporación: todo consiste en aunar voluntariamente activos en una empresa para servir eficientemente a los consumidores. Si debe detenerse la “colusión” y el gobierno debe disolver los cárteles, es decir, si para mantener la competencia es necesario que se destruya la cooperación, los “antimonopolistas” deben defender la prohibición completa de todas las corporaciones y asociaciones. Así que solo se tolerarían empresas de un solo propietario. Aparte del hecho de que esta competencia obligatoria y cooperación ilegal es difícilmente compatible con el “libre mercado” que muchos antitrustistas dicen defender, la ineficiencia y la menos productividad que genera la ilegalización del capital unido llevaría a la economía por el camino de la civilización a la barbarie. Puede decirse que un individuo que esté ocioso y no trabajando “restringe” el comercio, aunque lo correcto sería afirmar que más que restringiéndolo está ausente o sin participar en él. Si los antitrustistas quieren prevenir la inactividad, que es la extensión lógica del concepto de soberanía del consumidor de W. H. Hutt, deberían aprobar una ley que obligara a trabajar y prohibiera el ocio, una condición ciertamente cercana a la esclavitud[113]. Pero si limitamos la definición de “restricción” a la restricción del comercio de otros, está claro que no puede haber restricción alguna en el libre mercado y solo el gobierno (u otra institución que haga uso de la violencia) puede restringir el comercio. ¡Y una forma manifiesta de esas restricciones es la propia legislación antitrust!
Una de las pocas exposiciones convincentes del principio antitrust en los últimos años ha sido la de Isabel Paterson. Como ella dice:
Standard Oil no restringía el mercado: fue a los confines del mundo para hacer un mercado. ¿Puede decirse que las corporaciones hayan “restringido el comercio” cuando el comercio que atienden no existía hasta que produjeron y vendieron esos bienes? ¿Restringían el comercio los fabricantes de automóviles durante el periodo en que fabricaron y vendieron cincuenta millones de vehículos donde no había habido antes coches? (…) Sin duda (…) no podría haberse imaginado nada más absurdo que fijarse en las empresas estadounidenses, que han creado y potenciado, en una magnitud siempre creciente, un volumen y variedad de comercio tan vasto que hace de toda la producción e intercambio previos algo parecido a un puesto de carretera y llamar a este rendimiento una “restricción al comercio”, estigmatizándolo así como si fuera un delito[114].
Y concluye Mrs. Paterson:
El gobierno no puede “restaurar la competencia” o “asegurarla”. El gobierno es un monopolio y todo lo que puede hacer es imponer restricciones que puede emitir en monopolio, cuando va tan lejos como para requerir permiso para que el individuo produzca. Esto es lo esencial de la sociedad estamental. La reversión hacia una ley estamental en la legislación antitrust no he advertido (…) los políticos (…) han creado una ley bajo la que es imposible que los ciudadanos conozcan por anticipado qué es un delito y que por consiguiente hace que todos los esfuerzos productivos sean perseguibles, si no indudablemente condenables[115].
En los primeros tiempos del “problema del trust”, Paul de Rousiers comentaba:
Directamente, la formación de trust no reproduce por la acción natural de las fuerzas económicas. Tan pronto como dependan de una protección artificial (como los aranceles), el método de ataque más efectivo es simplemente reducir lo más posible el número y fuerza de estos accidentes protectores. Podemos atacar las condiciones artificiales, pero somos impotentes cuando nos oponemos a las condiciones naturales. (…) Hasta ahora Estados Unidos ha seguido exactamente el método opuesto, acusando a las fuerzas económicas de tender a concentrar la industria y ocupándonos de ello mediante legislación antitrust, una serie de medidas artificiales. Por tanto no debería haber ningún entendimiento entre empresas competidoras, etc. Los resultados han sido pobres: una restricción violenta de iniciativas fructíferas. (…) [La legislación] no se ocupa del resto de los males, aumenta en lugar de disminuir las condiciones artificiales y acaba regulando y complicando asuntos cuyas necesidades supremas con la simplificación y la eliminación de restricciones[116].
Un ejemplo importante de los efectos monopolizadores de un programa supuestamente diseñado para combatir el monopolio es la decisión de los tribunales de ilegalizar los precios básicos en origen. En el libre mercado, la uniformidad de precios significa uniformidad en cada centro de consumo y no uniformidad en cada fábrica. En materias primas cuyos costes de transporte son una proporción grande del precio final, esta distinción es importante y muchas empresas adoptan esa uniformidad de precios, permitiendo a empresas lejanas de un centro de consumo “absorber” algunas cargas por transporte con el fin de competir con empresas locales. Una de las formas de absorción de transporte se denomina “precios básicos en origen”. Al hacer “monopolística” y decretando virtualmente que cada empresa debe tener precios uniformes “en la fábrica” no solo impide la competencia internacional es esas industrias, sino también concede un privilegio monopolístico artificial a las empresas locales. Se concede a cada empresa local el área en que se encuentra, dentro de la cual puede imponer a sus clientes un precio de monopolio, gracias el refugio que suponen los costes de transporte a los rivales de fuera del pueblo. Las empresas más capaces de absorber los costes de transporte y prosperar en un mercado mayor se ven penalizadas y obstaculizadas. Además, se eliminan las ventajas del coste decreciente de un mercado y una producción a gran escala, al confinar a cada empresa a un círculo pequeño. Se alteran las ubicaciones de las empresas y se les fuerza a agruparse cerca de áreas de gran consumo, a pesar de las mayores ventajas que otras ubicaciones ofrecerían a estas compañías[117]. Además, esta regulación penaliza a los pequeños negocios, pues solo las grandes empresas pueden permitirse muchas sucursales para competir en cada área local[118].
Las leyes de protección del medioambiente restringen el uso de recursos mermados y obligan a los propietarios a invertir en el mantenimiento de recursos “naturales” reemplazables. El efecto en ambos casos es similar: restricción de la producción presente por el supuesto beneficio en la futura. Es obvio en los recursos mermados; también se obliga a los factores a mantener recursos reemplazables (como árboles) cuando podrían obtener más rentabilidad dedicándose a otras formas de producción. En el último caso hay una doble distorsión: los factores se cambian a la fuerza a una producción futura y también se obliga a cierto tipo de producción futura: el reemplazo de estos recursos en particular[119].
Está claro que uno de los objetivos de las leyes de conservación de la naturaleza es imponer la relación entre consumo y ahorro (inversión) por debajo del nivel que preferiría el mercado. Las asignaciones voluntarias de la gente realizadas de acuerdo con sus preferencias temporales se alteran a la fuerza y se fuerza artificialmente una mayor inversión relativa para producción para consumo futuro. En resumen, El Estado decide que la presente generación debe asignar sus recursos a un futuro más lejano del que desea, ya que el Estado se considera que tiene una visión a largo plazo, comparada con la cortoplacista de los individuos libres. Pero supuestamente los recursos mermados deben utilizarse en algún momento y siempre debe haber algún equilibrio entre la producción presente y la futura. ¿Por qué las reclamaciones de la presente generación tienen tan poco peso en este caso? ¿Por qué la próxima generación es más importante como para obligar a la presente a cargar con un peso superior? ¿Qué ha hecho el futuro para merecer un trato privilegiado?[120]. ¡De hecho, como el futuro probablemente sea más rico que el presente, deberíamos suponer lo contrario! El mismo razonamiento es aplicable a todos los intentos por cambiar la relación de preferencias temporales del mercado. ¿Por qué podría el futuro ser capaz de obligar a mayores sacrificios en el presente de los que este quiere soportar? Además, con el paso de los tiempos, el futuro se convertirá en presente: ¿deben igualmente las futuras generaciones restringir su producción y consumo a causa de otro “futuro” fantasmal? No debe olvidarse que el objetivo de toda la actividad productiva son los bienes y servicios que van a consumirse solo en algún presente. No hay una base racional para penalizar el consumo en un presente y privilegiar un presente futuro y hay aun menos razones para restringir todos los presentes favoreciendo algún “futuro” similar a un fuego fatuo que nunca llega y siempre está más allá del horizonte. Aun así, este es el objetivo de las leyes de conservación. Las leyes de conservación de la naturaleza son en realidad legislación sobre “castillos en el aire”[121].
Los individuos en el mercado deciden sobre la estructura temporal en sus asignaciones de factores de acuerdo con el beneficio estimado que sus recursos ofrecen en el presente frente a los que ofrecerían en el futuro. En otras palabras, tienden en todo momento a maximizar el valor presente de sus terrenos y activos de capital[122]. La estructura temporal de las rentabilidades de los activos viene determinada por el tipo de interés, que a su vez viene determinado por los planes de preferencia temporal de todos los individuos en el mercado. La preferencia temporal, además de las demandas específicas estimadas para cada bien, determinará las asignaciones de factores para cada uso. Como una preferencia temporal más baja significaría más inversión en futuros bienes de consumo, también significará mayor “conservación” de recursos naturales. Una preferencia temporal más alta llevará a una menor inversión y más consumo en el presente y consecuentemente a menos “conservación”[123].
La mayoría de los argumentos conservacionistas demuestran una absoluta falta de familiaridad con la economía. Muchos suponen que los emprendedores no tienen ninguna visión de futuro y que usarían despreocupadamente los recursos naturales para acabar encontrándose con que de repente un día con que no tienen propiedad. Solo el Estado providencial y prudente puede prever el agotamiento. Lo absurdo de este argumento es evidente cuando nos damos cuenta de que el valor presente del terreno del emprendedor depende de las rentas futuras esperadas para sus recursos. Aun cuando el propio emprendedor fuera inexplicablemente ignorante, el mercado no lo será y sus valoraciones (esto es, la valoración de expertos interesados jugándose dinero) tenderá a reflejar adecuadamente su valor. De hecho, el negocio del emprendedor consiste en predecir y su recompensa por predecir correctamente son sus beneficios. ¿Tienen los emprendedores en el mercado menos capacidad de previsión que los burócratas confortablemente protegidos por la confiscación del dinero de los contribuyentes?[124].
Otro error que cometen los conservacionistas es asumir una tecnología fija en el tiempo. Los seres humanos emplean los recursos que tienen y como el conocimiento tecnológico crece, se multiplican los recursos utilizables. Si tenemos menos madera para emplear que las generaciones pasadas, también necesitamos menos, pues hemos encontrado otros materiales que podemos utilizar para la construcción o como combustible. Las generaciones anteriores poseían una gran abundancia de petróleo en la tierra, pero para ellos no tenía valor y por tanto no era un recurso. Nuestros avances modernos nos han enseñado como aprovechar el petróleo y nos han permitido producir equipamiento para este fin. Por tanto, nuestros recursos petrolíferos no son fijos: son infinitamente mayores que los de las generaciones pasadas. La conservación artificial prolongará inútilmente los recursos más allá del tiempo en que se hayan vuelto obsoletos.
¡Cuántos autores se han lamentado por la devastación brutal capitalista de los bosques americanos! Aun así está claro que la tierra americana ha tenido usos más productivos que la producción de madera y por tanto se ha dirigido a los fines que mejor satisfacían los deseos de los consumidores[125]. ¿Qué otros criterios pueden fijar los críticos? Si creen que se ha talado demasiado bosque, ¿cómo pueden llegar a un estándar cuantitativo para determinar cuánto es “demasiado”? De hecho es imposible llegar a ningún estándar de este estilo, como es imposible llegar a ningún estándar cuantitativo para la acción del mercado fuera de este. Cualquier intento debe ser arbitrario y sin base en ningún principio racional.
Estados Unidos ha sido pionero en leyes de conservación de la naturaleza, particularmente respecto de su “dominio público”. Bajo un sistema puro de libre empresa, no habría nada similar a un dominio público propiedad del gobierno. El terreno sencillamente permanecería sin propietario hasta que se utilizara, después de lo cual, sería propiedad del primer usuario y sus herederos o causahabientes[126]. Las consecuencias de la propiedad del gobierno de los dominios públicos se investigarán más adelante. Cuando el gobierno posee la tierra y permite a los individuos privados disponer de ella libremente, el resultado es una sobreexplotación devastadora del recurso. Se emplean más factores para utilizar el recurso que en el mercado libre, pues las únicas ganancias para los usuarios son las inmediatas y si esperan otros usuarios mermarán el recurso limitado. La libre disposición de un recurso propiedad del gobierno genera ciertamente una “guerra de todos contra todos” a medida que más y más usuarios, atraídos por la oferta gratuita, intentan explotar el recurso escaso. Tener un recurso escaso y hacer que todos crean (por ser gratis) que su oferta es ilimitada, ocasiona una sobreexplotación del recurso, favoritismo, colas figuradas, etc. Un ejemplo evidente fue la ocupación de nuevas tierras en el Oeste en la segunda mitad del siglo XIX. El gobierno impidió a los rancheros ser propietarios de las tierras y vallarlas e insistió en mantenerlas como “espacios abiertos” propiedad del gobierno. La consecuencia fue el uso excesivo de los terrenos y finalmente su agotamiento[127]. Otro ejemplo es el rápido agotamiento de la pesca. Como no se permite a nadie ser propietario de una porción del mar, no tiene sentido preservar el valor del recurso, pues solo se obtiene beneficio si se es más rápido que la competencia[128].
Es difícil considerar al arrendamiento como una forma mejor de usar la tierra. Si el gobierno posee la tierra y la arrienda a colonos o leñadores, el arrendatario seguirá sin tener ningún incentivo para preservar el valor del recurso, ya que no es propietario del mismo. La que más le interesa como arrendatario es usar el recurso en este momento tan intensivamente como pueda. Por tanto, el arrendamiento también merma excesivamente los recursos naturales.
Por el contrario, si los individuos privados fueran propietarios de todas las tierras y recursos lo que más les interesaría sería maximizar el valor presente de cada recurso. Una excesiva merma del recurso disminuiría su valor en el mercado. Frente a la preservación del valor integral del recurso, el propietario de este valora el ingreso que obtiene ahora mismo por su uso. Esta disyuntiva se decide, ceteris paribus, por la preferencia temporal y las demás preferencias del mercado[129]. Si los individuos privados solo pueden usar la tierra, pero no poseerla, se destruye este equilibrio y el gobierno impulsa así un uso presente excesivo.
No solo el objetivo declarado de las leyes de conservación (ayudar al futuro a expensas del presente) es ilegítimo y los argumentos a su favor son inválidos, sino que la conservación obligatoria no alcanzará siquiera este propósito. Porque el futuro ya está previsto a través del ahorro y la inversión presentes. De hecho las leyes de conservación de la naturaleza obligan a mayores inversiones en recursos naturales: utilizando otros recursos para mantener recursos renovables y obligando a mantener más existencias en inventario en recursos agotables. Pero la inversión total viene determinada por la preferencia temporal de los individuos y esta no va a cambiar. Así que las leyes de conservación no aumentan realmente las provisiones totales para el futuro, simplemente cambian la inversión en bienes de capital, vivienda, etc. a recursos naturales. Por lo que imponen ineficiencias y distorsionan las pautas de inversión en la economía[130].
Dadas la naturaleza y consecuencias de las leyes de conservación ¿por qué debería alguien apoyar esta legislación? Debemos advertir que las leyes de conservación tienen un aspecto muy “parcial”. Restringen la producción, es decir, el uso de un recurso, por la fuerza y por tanto crean un privilegio monopolístico, que lleva a un precio restringido a los propietarios de este recurso o sus sustitutivos. Las leyes de conservación pueden ser más eficazmente monopolizadoras que los aranceles, porque, como hemos visto, los aranceles permiten la entrada de nuevas empresas y una producción ilimitada a los competidores domésticos[131]. Por otro lado, las leyes de conservación sirven para cartelizar el factor tierra y restringir de modo absoluto la producción, ayudando así a garantizar ganancias monopolísticas permanentes (y continuas) a los propietarios. Por supuesto, estas ganancias tienden a capitalizarse a través de un incremento en el valor del terreno. Luego, la persona que compra posteriormente el factor monopolizado simplemente ganará el tipo de interés actual sobre esa inversión, aun cuando la ganancia de monopolio se incluya en sus ingresos.
Por tanto, las leyes de conservación deben asimismo considerarse como concesiones de privilegios monopolísticos. Un buen ejemplo es la política del gobierno estadounidense, de finales del siglo XIX, de “reservar” grandes extensiones del “dominio público”, es decir, de los terrenos propiedad del gobierno[132]. Reservar significa que el gobierno mantiene el terreno bajo su propiedad y abandona su política anterior de mantenerlo abierto para su aprovechamiento por propietarios privados. En particular, los bosques se han reservado, claramente con el objetivo de que se conserven. ¿Cuál es el efecto de no permitir la producción en grandes áreas madereras? Conferir un privilegio monopolístico y por ende un precio restringido a la competencia de terrenos privados y de maderas.
Hemos visto que limitando la oferta de mano de obra confiere un salario restringido a los trabajadores privilegiados (al tiempo que los trabajadores desplazados por los salarios sindicales o por licencias o leyes de inmigración deben encontrar en otro sitio trabajos peor pagados y menos productivos). Un privilegio de monopolio o cuasi monopolio para la producción de bienes de capital o consumo, por otro lado, puede conferir un precio de monopolio o no, dependiendo de la configuración de las curvas de demanda de las empresas individuales, así como de sus costes. Como una empresa puede aumentar o disminuir su oferta a placer, la establece con el conocimiento de que rebajar la producción para conseguir un precio de monopolio debe asimismo rebajar la cantidad total de bienes vendidos[133]. El trabajador no necesita preocuparse por estas consideraciones (aparte de una mínima variación en la demanda de horas totales de servicio para cada trabajador). ¿Qué pasa con el terrateniente? ¿Conseguirá un precio restringido definido o un posible precio de monopolio? Una característica esencial de un terreno es que no puede aumentarse por medio del trabajo, si puede aumentarse es un bien de capital, no un terreno. En la práctica, lo mismo aplica al trabajo, que, salvo en periodos largos de tiempo, puede considerarse fijo en su oferta total. Como no puede incrementarse el trabajo en su totalidad (excepto, como se ha dicho, en relación con las horas laborables diarias), las restricciones gubernamentales a la oferta de mano de obra (leyes de trabajo infantil, barreras a la inmigración, etc.) confieren en consecuencia un incremento restringido en los salarios de los trabajadores remanentes. Los bienes de capital o consumo pueden aumentarse o disminuirse, por lo que las empresas privilegiadas deben tener en cuenta sus curvas de demanda. Por el contrario, la tierra no puede incrementarse, por lo que las restricciones a la oferta de terreno también confieren un precio restringido a la tierra por encima del de libre mercado[134]. Pasa lo mismo con la merma de recursos naturales, que no puede incrementar su oferta y por tanto puede considerarse como parte de la tierra. Por tanto, si el gobierno pone a la fuerza fuera del mercado tierras o recursos naturales inevitablemente concede una ganancia de monopolio y un precio restringido en los restantes terratenientes o propietarios de recursos. Además de todos los demás efectos, las leyes de conservación obligan a la mano de obra a abandonar buenas tierras y cultivar en su lugar el resto de terreno submarginal. Este cambio obligado rebaja la productividad marginal del trabajo y consecuentemente el nivel general de vida.
Volvamos a la política gubernamental de reservar terrenos madereros. Esta concede un precio restringido y una ganancia de monopolio a las tierras que permanezcan en uso. Los mercados de terrenos son especiales y no tienen la misma conectividad general que los de mano de obra. Por tanto, la subida del precio restringido se limita mucho más a las tierras que compiten o competirían con las “reservadas”. En el caso de la política conservacionista estadounidense, los beneficiarios particulares fueron (a) las ferroviarias del Oeste que obtuvieron concesiones de terrenos y (b) los madereros existentes. Las ferroviarias recibieron grandes concesiones de tierras del gobierno: no solo derechos de peso para las vías, sino un área de quince millas a cada lado de la línea. La reserva del gobierno del terreno público elevó el precio recibido por las ferroviarias cuando posteriormente vendieron este terreno los nuevos habitantes del área. Así las ferroviarias recibieron otro regalo del gobierno, esta vez en forma de ganancia de monopolio, a expensas de los consumidores.
Las ferroviarias no ignoraban las ventajas monopolísticas que les concederían las leyes de conservación, de hecho, fueron el “ángel” financiero de todo el movimiento conservacionista. Así, escribe Peffer:
Hubo una base definida para acusar a las ferroviarias de estar interesadas en el rechazo de [varias leyes que permitían una transmisión sencilla del dominio público a las manos de colonos privados]. La Asociación Nacional de Regantes, que fue la más ardiente defensora de la reforma de la ley del suelo aparte de la administración, estaba financiada en parte por los ferrocarriles transcontinentales y por las ferroviarias Burlington y Rock Island, aportando $39,000 al año de un presupuesto total en torno a $50,000. El programa de esta asociación, tal como lo anunció James J. Hill [un ilustre magnate de los ferrocarriles] era incluso más avanzado que el de [los principales conservacionistas][135].
También los madereros entendieron las ganancias que podrían obtener de la “conservación” de los bosques. El propio presidente Theodore Roosevelt anunció que “los mismos grandes industriales de la madera están impulsando el movimiento para la preservación de los bosques”. Como declaraba uno de los estudiosos del problema, los
fabricantes y propietarios de maderas (…) llegaron a un acuerdo amistoso con Gifford Pinchot [líder de la conservación de los bosques] Tan pronto como en 1903. (…) En otras palabras, el gobierno al impedir la entrada de terrenos madereros y mantenerlos fuera del mercado ayudaría a subir el precio de valor de la madera de propiedad privada[136].
Una patente es la concesión de un privilegio de monopolio por el gobierno para quien primero descubra ciertos tipos de invención[138]. Algunos defensores de las patentes aseveran que no hay privilegios de monopolio, sino simplemente derechos de propiedad sobre inventos o incluso “ideas”. Pero en el mercado libre o libertario el derecho de todos a la propiedad se defiende sin patentes. Si alguien tiene una idea o plan y produce un invento que posteriormente es robado de su casa, el robo es un acto ilegal bajo la ley general. Por otro lado, las patentes en realidad invaden los derechos de propiedad de aquellos descubridores independientes de una idea o invención que descubren después del patentador. Se impide por la fuerza que estos inventores e innovadores posteriores que utilicen sus propias ideas y su propiedad. Además, en una sociedad libre el innovador podría poner en el mercado su invención y estampar su copyright evitando así que los compradores revendan el mismo producto o un duplicado.
Por tanto, las patentes invaden más que defienden los derechos de propiedad. Lo engañoso del argumento de que las patentes protegen derechos de propiedad sobre ideas queda demostrado por el hecho de que no todas, sino solamente ciertos tipos de ideas originales se consideran legalmente patentables. Numerosas ideas nuevas no se consideran nunca como susceptibles de concesiones de patentes.
Otro argumento común para las patentes es que la “sociedad” sencillamente hace un contrato con el inventor para comprar su secreto, de forma que dicha “sociedad” pueda hacer uso de él. Pero en primer lugar la “sociedad” podría entonces pagar una subvención directa o un precio al inventor, no necesita impedir a todos los inventores posteriores vender sus invenciones en este campo. En segundo lugar, no hay nada en una economía libre que impida que individuo o un grupo de individuos compre invenciones secretas a sus creadores. Por tanto no se necesita una patente monopolística.
El argumento más popular entre los economistas a favor de las patentes es el utilitario de que una patente es necesaria durante un cierto número de años para animar el gasto necesario en investigación de inventos e innovaciones en nuevos productos y procesos.
Es un argumento curioso, pues inmediatamente surge la pregunta: ¿Con qué estándar juzgamos que los gastos de investigación son “demasiados”, “demasiado pocos” o los correctos? Los recursos en la sociedad son limitados y pueden usarse para innumerables fines alternativos. ¿Con qué estándar se determina que ciertos usos son “excesivos” o “insuficientes”? Alguien puede observar que hay poca inversión en Arizona pero mucha en Pennsylvania, afirmando indignado que Arizona merece “más inversión”. Pero ¿qué estándares puede usar para justificar esa afirmación? El mercado tiene un estándar racional: el máximo ingreso y el máximo beneficio, que solo pueden lograrse a través del mejor servicio a los consumidores. Este principio del máximo servicio a los consumidores y productores por igual (es decir, a todos) rige la aparentemente asignación de recursos del mercado: cuando dedicar a una empresa u otra, a un área u otra, al presente o al futuro, a un bien u otro, a investigación o a otras formas de inversión. El observador que critica esta asignación no puede tener estándares racionales para decidir, solo dispone de su arbitrio. Esto es particularmente cierto en las críticas a las relaciones de producción, en contraste con las interferencias con el consumo. Alguien que reprende a los consumidores por comprar muchos cosméticos puede tener, acertada o equivocadamente, alguna base racional para su crítica. Pero quien piensa que debería utilizarse más o menos de cierto recurso de cierta manera, o que las empresas son “demasiado grandes” o “demasiado pequeñas” o que se gasta poco o mucho en investigación o se invierte en una máquina nueva, no puede tener una base racional para su crítica. En resumen, los negocios producen para un mercado, guiados por las valoraciones de los consumidores en dicho mercado. Los observadores externos pueden criticar las valoraciones definitivas de los consumidores si quieren (aunque si interfieren en el consumo basado en valoraciones, imponen una pérdida de utilidad a los consumidores), pero no pueden legítimamente criticar los medios, las asignaciones de factores, por los que se proveen estos fines.
Los fondos de capital son limitados, igual que todos los demás recursos, y pueden asignarse a varios usos, uno de los cuales sería el gasto en investigación. En el mercado, las decisiones racionales se toman, en relación con los gastos de investigación, de acuerdo con las mejores expectativas empresariales sobre futuros retornos. Subvencionar gastos de investigación mediante coerción restringiría la satisfacción de los consumidores y productores en el mercado.
Muchos defensores de las patentes creen que los procesos competitivos ordinarios del mercado no promueven suficientemente la adopción de nuevos procesos y por tanto las innovaciones deben ser promovidas coercitivamente por el gobierno. Pero el mercado decide sobre el grado de introducción de nuevos procesos igual que sobre el grado de industrialización de una nueva área geográfica. De hecho, este argumento sobre las patentes similar al de las “industrias nacientes” para los aranceles: que los procedimientos de mercado no son suficientes como para permitir la introducción de nuevos procesos. Y de nuevo, la respuesta es la misma: la gente debe sopesar la productividad superior del nuevo proceso frente al coste de implantarlo, es decir frente las ventajas que posee el proceso antiguo por seguir existiendo. Conceder privilegios coercitivos especiales a la innovación elimina innecesariamente fábricas valiosas existentes e impone una carga excesiva a los consumidores.
Tampoco es en modo alguno evidente que las patentes impulsen un incremento en la cantidad absoluta de gastos de investigación. Pero es seguro que podemos decir que las patentes distorsionan la asignación de factores en el tipo de investigación a realizar. Pues aunque es cierto que el primer descubridor se beneficia del privilegio, también lo es que sus competidores quedan excluidos de la producción en el área de la patente por muchos años. Y como se puede construir una patente posterior a partir de una anterior relacionada en el mismo campo, a menudo se ahuyenta a los competidores indefinidamente respecto de otras investigaciones en el área general cubierta por la patente. Más aun, quien tenga la patente pierde interés en seguir investigando en este campo, pues el privilegio le permite dormirse en los laureles durante todo el periodo en que dura esta, con la seguridad de que ningún competidor irrumpirá en su dominio. El incentivo competitivo para seguir investigando desaparece. Por tanto, los gastos de investigación se sobreestiman en las primeras etapas antes de que alguien obtenga una patente y se restringen innecesariamente en el periodo posterior a dicha obtención. Además, algunas invenciones se consideran patentables y otras no. Por tanto el sistema de patentes tiene el efecto ulterior de estimular artificialmente los gastos de investigación en las áreas patentables, restringiéndola artificialmente en las no patentables.
Como resumía Arnold Plant, el problema de la innovación y los gastos de investigación competitivos:
Tampoco puede asumirse que los inventores perderían su empleo si los empresarios perdieran el monopolio del uso de sus inventos. Los negocios los emplean hoy para la producción de invenciones no patentables y no lo hacen únicamente por el beneficio que supone la prioridad. En una competencia activa (…) ningún negocio puede permitirse rezagarse de sus competidores. La reputación de una empresa depende de su habilidad para mantenerse en cabeza, ser la primera en el mercado con nuevas mejoras a sus productos y reducciones en sus precios[139].
Por fin, el propio mercado, obviamente, ofrece una solución efectiva para quienes sientan que no se gasta lo suficiente en ciertas direcciones en el libre mercado. Son libres de hacer ellos mismos esos gastos. Quienes querrían ver más invenciones y que se exploten estas tienen libertad para asociarse y subvencionar esos esfuerzos de la manera que estimen mejor. Al hacerlo, añadirían, como consumidores, recursos al negocio de la investigación y la invención. Y así no estarían forzando a otros consumidores a perder utilidades concediéndoles monopolios y distorsionando la asignación del mercado. Sus gastos voluntarios formarían parte del mercado y ayudarían a expresar la valoración real de los consumidores. Además, no se limitaría a los inventores posteriores. Los amigos de la invención cumplirían sus objetivos sin acudir al Estado e imponer pérdidas a los consumidores en general.
Las patentes, como cualquier concesión de monopolio, otorgan un privilegio a uno y restringen la entrada de otros, distorsionando así el patrón de libre competencia en la industria. Si el producto es suficientemente demandado por el público, el dueño de la patente será capaz de obtener un precio de monopolio. El dueño de la patente, en lugar de vender el producto por sí mismo, puede elegir en cambio (1) vender a otro su privilegio o (2) mantener el privilegio de la patente, pero vender licencias a otras firmas, permitiéndoles poner en el mercado la invención. Por tanto, el privilegio de patente se convierte así en una ganancia capitalizada de monopolio. Tenderá a venderse al precio que capitalice la futuro ganancia esperada de monopolio que se derive. El establecimiento de licencias equivale al alquiler de capital y una licencia tenderá a venderse a un precio equivalente a la suma descontada del rendimiento que se obtendrá de la patente por el periodo de dicha licencia. Un sistema de licenciamiento general es equivalente a un impuesto sobre el uso del nuevo proceso, excepto en que el dueño de la patente recibe el dinero y no el gobierno. Este impuesto restringe la producción en comparación con el libre mercado, elevando el precio del producto y reduciendo el nivel de vida del consumidor. También distorsiona la asignación de recursos, manteniendo factores fuera de estos procesos y forzándoles a entrar en campos menos productivos.
La mayoría de los críticos de las patentes dirigen su fuego no contra las propias patentes, sino contra supuestos “abusos monopolísticos” en su uso. No se dan cuenta de que la misma patente es el monopolio y de que cuando a alguien se le concede un privilegio de monopolio, no debería causar sorpresa ni indignación que haga un uso íntegro de él.
Llamamos concesiones a los otorgamientos de permisos por parte del gobierno para el uso de las calles. Cuando las concesiones son exclusivas o restrictivas, son privilegios de monopolio o de cuasi monopolio. Sin embargo, las generales y no exclusivas no pueden ser calificadas de monopolísticas. La cuestión de las concesiones se complica por el hecho de que el gobierno es propietario de las calles y por tanto debe dar permiso antes de que alguien las utilice. Por supuesto, en un mercado verdaderamente libre, las calles serían de propiedad privada y no del gobierno y no aparecería este problema.
Se ha aducido el hecho de que el gobierno deba dar permiso para usar sus calles para justificar regulaciones restrictivas del gobierno en “servicios públicos esenciales”, muchos de los cuales (como el agua o la electricidad) deben hacer uso de las vías públicas. Así que se considera que las regulaciones como un quid pro quo voluntario. Pero al hacerlo se olvida el hecho de que la propiedad gubernamental de las calles es por sí mismo un acto permanente de intervención. La regulación de los servicios públicos o de cualquier otra industria desincentiva la inversión en ella, privando así a los consumidores de la mejor satisfacción de sus deseos. Así que distorsiona la asignación de recursos del libre mercado. Los precios por debajo del nivel libre mercado crean una escasez artificial; por encima, imponen restricciones y un precio de monopolio para los consumidores. Tasas de retorno garantizadas eximen el libre juego de las fuerzas de mercado e imponen restricciones a los consumidores al distorsionar las asignaciones del mercado.
Por otro lado, el mismo término “servicio público” es absurdo. Todo bien ofrece un servicio “al público” y casi todos, si consideramos como unidad un tamaño suficiente de oferta, pueden ser considerados como “necesarios”. Cualquier designación de algunas industrias como “servicios públicos” es completamente arbitraria e injustificada[140].
Al contrario que la concesión, que puede ser general y no exclusiva (siempre que la organización central de la fuerza continúe siendo propietaria de las calles), el derecho de expropiación no podría generalizarse fácilmente. Si se hiciera así, sin duda se produciría un caos. Porque cuando el gobierno concede un privilegio de expropiación (como ha hecho con los ferrocarriles y muchos otros negocios), virtualmente ha concedido una licencia para robar. Si todo el mundo tuviera derecho de expropiación, cada hombre estaría capacitado para obligar a vender la propiedad que él quiera comprar. Si A se ve obligado a vender su propiedad a B a voluntad de este último y viceversa, ninguno podría considerarse como dueño de misma propiedad. Desaparecería todo el sistema de propiedad privada en favor de una sociedad de rapiña mutua. Se disuadirían el ahorro y la acumulación de propiedades para sí mismo o sus herederos y la rapiña se agudizaría en las propiedades remanentes. La cavilación daría paso de inmediato a la barbarie, prevaleciendo los niveles de vida de los salvajes.
El propio gobierno es el titular original del “derecho de expropiación” y el hecho de que pueda despojar a cualquier propietario a su voluntad es una evidencia de que, en la sociedad actual, el derecho a la propiedad privada está establecido endeblemente. Indudablemente nadie puede decir que la inviolabilidad de la propiedad privada está protegida por el gobierno. Y cuando el gobierno cede este poder a una empresa en particular le confiere el privilegio especial de tomar propiedades por la fuerza.
Evidentemente, el uso de este privilegio distorsiona en gran medida la estructura de la producción. En lugar de determinarse por el intercambio voluntario, la autopropiedad y la satisfacción eficiente de los deseos del consumidor, los precios y la asignación de recursos se determinan en este caso por la fuerza bruta y el favor gubernamental. El resultado es una sobreextensión de los recursos (una mala inversión) en una empresa o industria privilegiada y una infrainversión en otras. En cada momento, como hemos indicado, hay una cantidad limitada de capital (una oferta limitada de todos los recursos) que puede dedicarse a inversión. El incremento obligatorio por una disminución arbitraria en un campo solo puede lograrse por una disminución arbitraria en otros[141].
Muchos defensores de la expropiación argumentan que la “sociedad”, en último término, tiene el derecho de usar cualquier territorio para “sus” fines. Sin saberlo, están dando validez a una política georgista: que toda persona, por el mero hecho de nacer, tiene derecho a una parte alícuota de la tierra que Dios le ha dado[142]. En realidad, como la “sociedad” no existe como entidad es imposible que cada individuo convierta su teórico derecho de alícuota en propiedad real[143].
Como es ilegal, el soborno a los funcionarios del gobierno no recibe prácticamente ninguna mención en los estudios económicos. Sin embargo, la ciencia económica debería analizar todos los aspectos del intercambio mutuo, sean estos legales o ilegales. Hemos visto más arriba que el “soborno” a una empresa privada no es realmente un soborno, en absoluto, sino un pago del precio de mercado por el producto. El soborno a funcionarios es también un precio en pago de un servicio. ¿Qué servicio? El de evitar aplicar los que dicta el gobierno a la persona particular que paga el soborno. En resumen, la aceptación de un soborno es equivalente a la venta de un permiso para hacer cierto tipo de negocios. Por tanto, praxeológicamente, la aceptación de un soborno es idéntica a la venta de una licencia gubernamental para dedicarse a un negocio u ocupación. Y los efectos económicos son similares a los de una licencia. No hay diferencia económica entre la compra de un permiso gubernamental para operar mediante una licencia o pagando informalmente a funcionarios gubernamentales. Lo que recibe el que soborna es, por tanto, una licencia oral e informal para operar. El hecho de que sean dos funcionarios distintos los que reciban el dinero en ambos casos es irrelevante para nuestra exposición.
Hasta qué punto una licencia informal actúa como una concesión de un privilegio monopolístico, depende de las condiciones en que se otorgue. En algunos casos, el funcionario acepta un soborno de alguien y le concede efectivamente un monopolio en un área u ocupación determinada, en otros casos, puede que el funcionario conceda la licencia a todos los que quieran pagar el precio acordado. El primer caso es un ejemplo de una clara concesión de monopolio que puede llevar a un posible precio de monopolio, en el segundo, el soborno actúa como un impuesto que penaliza a los competidores más pobres que no puedan pagarlo. El sistema de sobornos los saca del mercado. De todas formas debemos recordar que el soborno es una consecuencia de la ilegalización de ciertas líneas de producción y, por tanto, sirve para mitigar cierta pérdida de utilidad impuesta a consumidores y productores a causa de la prohibición gubernamental. Dado el estado de ilegalidad, el soborno es el principal medio del mercado para reafirmarse, el soborno hace que la economía se acerque más la situación del libre mercado[144].
De hecho debemos distinguir entre soborno invasivo y soborno defensivo. Estamos hablando de del soborno defensivo, es decir, de la compra de un permiso para operar después de que se ilegalice una actividad. Por otro lado, un soborno para obtener un permiso exclusivo o casi exclusivo, eliminando a otros de ese campo, es un ejemplo de un soborno invasivo, un pago para una concesión de un privilegio monopolístico. El primero es un movimiento significativo hacia el libre mercado, el segundo un movimiento que se aleja de él.
Los historiadores de la economía se preguntan a menudo acerca de la extensión e importancia de los monopolios en la economía. Casi todas sus investigaciones se dirigen erróneamente, porque el concepto de monopolio nunca se ha definido de una forma consistente. En este capítulo nos hemos ocupado de tipos de monopolio y cuasi monopolio y sus efectos económicos. Es evidente que el término “monopolio” solo se aplica propiamente a concesiones gubernamentales de privilegios, directas e indirectas. Evaluar realmente la implicación de un monopolio en una economía significa estudiar el grado e intensidad de un privilegio de monopolio o cuasi monopolio que haya concedido el gobierno.
La opinión estadounidense ha sido tradicionalmente “antimonopolio”. Así que evidentemente no solo no tiene sentido, sino además resulta profundamente curioso solicitar del gobierno que “siga un política positiva antimonopolio”. Evidentemente, para abolir el monopolio basta con el que el gobierno anule su propia creación.
Realmente es cierto que muchos casos (si no en todos) los negocios o trabajadores privilegiados han presionado para la concesión del monopolio. Pero también es verdad que no se habrían convertido en cuasi monopolistas si no fuera por la intervención del Estado, así que es la acción del Estado a la que debe atribuirse la principal responsabilidad[145].
Finalmente, puede plantearse la siguiente cuestión: ¿Son las mismas corporaciones meras concesiones de un privilegio del monopolio? Algunos defensores del libre mercado han aceptado este punto de vista mediante el libro The Good Society, de Walter Lippmann[146]. Sin embargo debería estar claro de la exposición previa que las corporaciones no son en absoluto privilegios monopolísticos, son asociaciones libres de individuos compartiendo su capital. En el mercado completamente libre, esos hombres simplemente anuncian a sus acreedores que su responsabilidad se limita al capital invertido específicamente en la corporación y que más allá sus fondos personales no responden de las deudas, como ocurriría en un acuerdo de sociedad. Por tanto, son los vendedores y compradores de esta corporación quienes deciden si quieren o no hacer negocios con ella. Si lo hacen, es asumiendo su propio riesgo. Así, el gobierno no concede a las corporaciones un privilegio de responsabilidad limitada: todo los que se avise y se contrate libremente por adelantado es un derecho de un individuo libre, no un privilegio especial. No es necesario que el gobierno conceda derechos a las corporaciones[147].
La expresión común y errónea de la Ley de Gresham (“el dinero malo desplaza al dinero bueno”) se ha usado a menudo para atacar el concepto de acuñamiento privado como inoperable y por ende para defender el monopolio estatal del negocio de la emisión de moneda. Sin embargo, como hemos visto, la Ley de Gresham se aplica al efecto de la política del gobierno, no al libre mercado. El argumento más ofrecido contra la acuñación privada es que el público se vería expuesto a monedas falsas y forzado a verificar frecuentemente el peso y calidad de las monedas. El sello del gobierno en la moneda se supone que certifica su calidad y peso. La larga lista de abusos en esta certificación es bien conocida. Más aun, el argumento difícilmente sería de aplicación solo al negocio de la acuñación: va demasiado lejos. En primer lugar, los acuñadores que certifiquen fraudulentamente el peso o calidad de las monedas serán acusados de fraude, igual que los defraudadores actuales. Quienes falsifiquen las certificaciones de acuñadores privados conocidos soportarán consecuencias similares a las de quienes falsifican moneda hoy día. Hay numerosos productos cuyo negocio depende de su peso y pureza. La gente protegerá su riqueza verificando el peso y pureza de sus monedas, como hacen con el metal sin tratar o acuñará su propia moneda con acuñadores privados que hayan logrado un estatus de probidad y eficiencia. Estos acuñadores pondrán sus sellos en las monedas y los mejores alcanzarán rápidamente prestigio como acuñadores y proveedores de monedas anteriormente acuñadas. Por tanto, la prudencia habitual, el desarrollo de un prestigio para las empresas honradas y eficientes y los procesamientos por fraude y falsificación serán suficientes para establecer un sistema monetario ordenado. Hay numerosas industrias en las que es esencial el uso de instrumentos de precisión para verificar peso y calidad y en las que un error sería de mayor importancia que uno que solo afectase a monedas. Así que la prudencia y el proceso de selección del mercado de las mejores empresas, junto con el procesamiento legal del fraude han facilitado la adquisición y uso, por ejemplo, de las máquinas más delicadas sin que se haya sugerido que el gobierno deba nacionalizar la industria de maquinaria para asegurar la calidad de los productos.
Otro argumento contra la acuñación privada es que estandarizar la denominación de las monedas es más cómoda que permitir una diversidad de estas que se produciría en un sistema libre. Cabe responder que si el mercado encuentra que la estandarización es más cómoda, los acuñadores privados se verán guiados por la demanda de los consumidores de mantener sus acuñaciones dentro de ciertas denominaciones estandarizadas. Por otro lado, si se prefiere una mayor variedad, los consumidores demandarán y obtendrán una mayor diversidad de monedas. Bajo el monopolio gubernamental de acuñación, se ignoran los deseos de los consumidores de distintas denominaciones y la estandarización es obligatoria, en lugar de ajustarse a la demanda pública[148].
Los aranceles y las barreras de inmigración como causa de guerra puede quedar demasiado lejos de nuestro estudio, pero en realidad esta relación puede analizarse praxeológicamente. Un arancel impuesto por el Gobierno A impide hacer una venta a un exportador residente bajo el Gobierno B. Además, una barrera inmigratoria impuesta por el Gobierno A impide emigrar a un residente de B. Ambas imposiciones se realizan mediante coerción. Se ha discutido a menudo sobre los aranceles como preludio de guerras, se entiende menos el argumento del Lebensraum. La “superpoblación” de un país en particular (siempre que no sea resultado de la elección voluntaria de permanecer en el país de origen a costa de un nivel de vida inferior) es siempre resultado de una barrera a la inmigración impuesta por otro país. Puede pensarse que esta barrera es puramente “doméstica”. ¿Lo es? ¿Con qué derecho el gobierno de un territorio proclama su poder de no dejar entrar a otra gente? Bajo un sistema puro de libre mercado, solo los dueños de propiedades individuales tienen derecho a no dejar entrar a otras personas en sus dominios. El poder del gobierno reside en la suposición implícita de que es propietario de todo el territorio que rige. Solo así el gobierno puede impedir que la gente entre en ese territorio.
Los creyentes en el libre mercado y la propiedad privada que siguen defendiendo las barreras a la inmigración se ven atrapados en una contradicción insoluble. Solo pueden defenderla concediendo que el Estado es el dueño de todas las propiedades, pero en ese caso no puede haber en absoluto en su sistema ninguna verdadera propiedad libre. En un sistema de mercado verdaderamente libre, como el que hemos esquematizado antes, solo los primeros cultivadores tendrían título de propiedad sobre bienes sin dueño y la propiedad que no se haya usado nunca seguirá sin dueño hasta que alguien la aproveche. Actualmente el Estado es dueño de toda la propiedad sin usar, pero está claro que esta conquista es incompatible con el libre mercado. Por ejemplo, en un mercado verdaderamente libre sería inconcebible que apareciera una empresa australiana reclamando la “propiedad” de los enormes espacios de territorio no usados en ese continente y utilizara la fuerza para impedir que la gente de otras áreas entre y cultive esa tierra. También sería inconcebible que un Estado pudiera impedir que gente de otras áreas fuera de una propiedad cuyo dueño “local” desease que cultiven. Nadie, salvo el mismo dueño, tendría soberanía sobre una propiedad determinada.